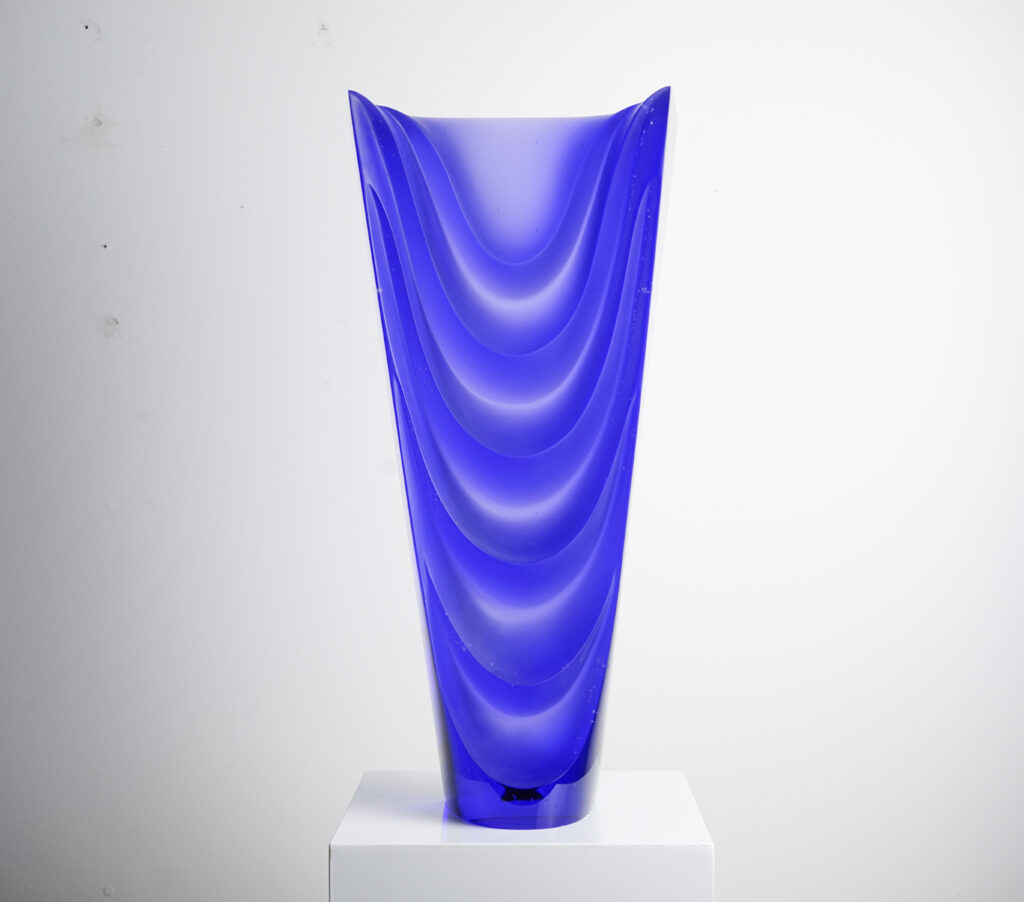(Orizaba, 1961). Su libro más reciente es Hijo de tigre (Grijalbo, 2022), novela ganadora del Premio de Novela Histórica Grijalbo-Claustro de Sor Juana 2021.
A la realidad le gustan las simetrías y
los leves anacronismos
Jorge Luis Borges
A Mario González
«No deseo dejar mi casa, mi jardín y otras cosas buenas en Múnich», le escribió Orlando al duque de Sajonia, negándose a dejar su residencia. Tenía entonces cuarenta y ocho años. Tres lustros después murió de melancolía hipocondriaca. Pero aun con la tristeza humedeciendo sus cobijas logró terminar los veintiún madrigales espirituales. «Estas lágrimas de San Pedro», escribió en la partitura, «las dedico con toda humildad a su Santidad Clemente VIII», y dejó la pluma para siempre.
No sólo era la belleza de su voz, también lo que transmitían sus ojos. Su padre aceptó prestar al niño para el coro de la iglesia, qué otra cosa podía hacer un ser tan delicado, tan enfermizo, tan fuera de este mundo. Su padre, un hombre viejo y hosco que había luchado junto a Maximiliano I en la batalla de Guinegate, que había sido testigo del valor del emperador y que presenció, junto con todo el pueblo de Mons, el juramento que el joven Carlos hizo como conde de Henao, sufría de gota y de ira, golpeaba con frecuencia a sus hijos y a su mujer. La familia subsistía con una pequeña pensión del padre, con las propinas que recibía el hermano mayor como cargador en el mercado y con la venta de los encajes que realizaba la madre. Orlando, a los cinco años, empezó a cantar en el coro de niños de la colegiata de San Waltrude y al poco tiempo fue nombrado solista, con un pequeño estipendio.
Un músico que había abandonado a su esposa por ser sorda y mujer, y que viajaba de Bruselas a Reims, por un problema con la rueda de la carreta en que viajaba tuvo que quedarse una sola noche en ese pueblo y, precisamente, en un mesón cercano a la colegiata. En la mañana entró a pedir a santa Valdetrudis que lo llevara con bien hasta el fin del camino. Entonces escuchó aquella voz que sobresalía de las demás, pero no por su potencia sino por ese timbre tan especial, un timbre acerado, agudo y brillante, infantil, pero lleno de heladas sombras, como un amanecer invernal. El músico paladeaba aquel sonido y sonreía embelesado. Era una tesitura que no estaba construida para deleite de cualquier mortal, sino para el angélico, para el elegido. La boca de quien surgía esa música no fue difícil de localizar, y supo que no podría separarse de aquel infante. Esperó escondido tras una enramada hasta que el niño salió con todo el grupo de cantores, esperó a que se separara y, cuando se percató que nadie lo veía, lo abordó. No fue difícil convencer al pequeño de que lo acompañara: un pedazo de pan con tocino, queso y mantequilla, un chorrito de vino, eso fue todo. El niño, que en su casa sólo había sufrido hambre y golpes, lo siguió. Caminaron hasta Fourmies, donde descansaron una noche y el niño cantó para el hombre un sencillo madrigal. El músico lloró y el infante, sin dejar de cantar, le secó las lágrimas con su dedo índice. Al otro día siguieron su camino hasta Montcornet, luego a Sevigny-Waleppe, bajo un cielo cubierto de nubes preñadas. En el hostal compartieron una cama robusta y caliente, mientras caía una lluvia torrencial.
—Tú eres el hijo que había perdido —le dijo mientras lo abrazaba con fuerza—. Dios, en su misericordia, te ha devuelto a mis brazos. Lo sé, lo supe siempre.
Y el niño cantaba en lo bajo, porque sabía que eso le agradaba a ese hombre que, sin ningún trabajo, empezó a llamar papá.
Caminaron de la mano hasta Reims, y de la mano se hincaron y derramaron muchas lágrimas frente a la catedral, portentosa prueba de que Dios existía. Y al entrar, enceguecidos por los vitrales, se quedaron sin habla. El sonido del órgano hacía retumbar las gruesas paredes. Se sintieron seguros, por un instante, de que habían abandonado para siempre la vida terrena.
El músico había viajado hasta Reims a hacerse cargo del coro de niños de la catedral. No fue ningún problema que su hijo ingresara al coro. Pronto la voz de Orlando se hizo famosa en toda la ciudad. En esa época no era necesario otro instrumento que la voz, qué mejor instrumento que ese regalo del Creador que no dependía ni de cuerdas ni arcos, ni de pieles de animal, tripas o maderas. Era sólo ese hálito que salía de la garganta y se convertía en devoción.
Orlando quiso componer y el músico le enseñó. No fue difícil, el niño poseía grandes dotes, era un iluminado. Su oído era perfecto, al igual que su voz, que sus ojos, que sus manos pequeñas e infinitas, como debían ser las manos de los ángeles, como debían ser sus espaldas y sus piernas. Orlando aprendió con gran facilidad esa escritura y empezó a componer piezas sencillas que ya mostraban lo que vendría después. Vivieron algunos años juntos teniendo una extraña relación de padre e hijo, quizá demasiado cercana, según contaba la sirvienta que los atendía en aquella casita que rentaron cerca de la catedral.
Antes de cumplir los doce años, y aún con la voz de soprano, Orlando huyó de aquella ciudad después de que al maestro, su padre, lo apresaran por descubrirlo cometiendo actos nefandos con un mozo de Charles de Guise, arzobispo de Reims. Orlando no entendía qué significaba ese delito, pero se avergonzaba. No habían ajusticiado al maestro, pero lo habían torturado y humillado públicamente. El muchacho comprendió, había vivido en pecado, cayó en una gran angustia que lo hizo dejar de comer y acercarse a la muerte. Pasó días en cama hasta que, por casualidad, un joven cura que recogía desperdicios lo encontró en ese cuarto ardiendo en fiebre y, además de darle compresas de agua fría y caldos de extrañas hierbas, lo hizo comprender que la única forma de alcanzar el perdón era dedicándose a Dios en cuerpo y alma con el don que se le había concedido. Ese cura cuidó al muchacho hasta que se recuperó, luego lo besó en los labios y lo dejó partir.
El destino llevó a Orlando a encontrarse en un cruce de caminos con Ferrante de Gonzaga quien, después de escucharlo cantar uno de sus primeros madrigales, decidió llevarlo consigo a Italia. Así es como llegó a vivir a Mantua, donde aún se escuchaban los pasos inciertos y la voz del fantasma de Isabel de Este, luego a Milán, a Nápoles, Palermo y Roma. Y Orlando no dejaba de componer. En las noches, frente a una vela, rayaba partituras. En las mañanas, alejado de la gente, con el sol sobre su cabeza, recorría el bosque o subía a la montaña para escuchar al mundo. Ya eran muchos años entregado a la composición, a crear esas voces que se iban engarzando unas con otras, que se alejaban, caían y volvían a crecer hasta el infinito. Escalas que, sutilmente, despertaban en el espíritu los gozos divinos, que vertían miel sobre los secos corazones, que invadían las almas hasta hacerlas explotar de júbilo, de tristeza, de angustia. Y todo a la vez era tan íntimo, tan secreto, tan humilde… Alabar a Dios con la musica reservata, pero también alabar al cuerpo con lo profano, darle a la carne un sabor extrañamente salado y, a la vez, dulce.
Después de demostrar su gran talento con sus misas y motetes, con sus canciones francesas y lieder en las pequeñas cortes italianas, el archiduque de Florencia lo presentó al Papa Paulo IV. El pontífice quedó maravillado ante las composiciones corales de aquel joven de apenas veintiún años y lo contrató como maestro de capilla de la Basílica de San Juan de Letrán. Orlando se entregó con más fervor a la composición, dirigiendo el coro del pontífice, tratando de vivir esa vida solitaria y casta que le había recomendado aquel cura, una vida apegada a la Iglesia, alejada de los placeres banales. Pero no era sencillo, además de entregarse a la música tenía que tomar el silicio. No duró mucho en el cargo, por envidias fue denunciado como judío apóstata y tuvo que huir hacia Flandes, llevando consigo sólo sus composiciones dentro de una valija. «Fueron años oscuros», escribió en un diario que se mantuvo casi tan virgen como él, apenas dos o tres páginas escritas, «fueron años de vivir de la carroña y del pecado. Dios, ¿cómo podrás perdonarme?». Años después, en sus delirios de moribundo habló de sus misas obscenas, de Londres y de París, habló de un tal Thomas Tallis y Christopher Tye. También habló de un padre al que abandonó de niño y de otro que lo guio hacia la luz. Al final sólo pronunció el nombre de Giovanni. De lo demás poco se supo.
Cuando ya trabajaba para el duque Alberto de Baviera, decidió casarse con una joven, dama de honor de la duquesa, con quien osó concebir dos hijos. Regina, su mujer, era fea, de formas inconclusas, de humor de los mil demonios, pero supo guardar y respetar los secretos y las angustias del marido.
Orlando fue cobrando gran fama. En 1563 fue nombrado maestro de capilla y muchos músicos de toda Europa lo visitaban en Múnich para aprender de aquel maestro silencioso y triste que con gran bondad daba todo de sí, aunque era poco lo que en realidad podía ofrecer. «Un hombre entristecido no puede dar mucho a la humanidad», contó su alumno Andrea Gabrieli: «eso me dijo el maestro, y yo le respondí, “Pero maestro, usted ha compuesto la música más hermosa que se ha escrito hasta hoy”, y me contestó, “Esa música me la dictó Dios, él nos guía, no existen el azar ni el destino, Dios nos dirige y nosotros debemos aprender a dejarnos llevar por sus manos”».
En 1570 el Emperador Maximiliano II le confirió un título nobiliario y el Papa Gregorio XIII lo nombró caballero.
—Pero nada te sacia —le gritaba su mujer—, no puedes ni siquiera regalarnos una sonrisa a mí o a tus hijos.
—No sé por qué Dios me dio la oportunidad de dar la alegría a los hombres pero no a mí mismo —contestaba apesadumbrado.
Orlando soñaba con su maestro, soñaba con esas noches espléndidas en que, aún siendo un niño, le cantaba a su padre hasta hacerlo llorar de emoción. Pero también soñaba con el otro, con el hombre de la vara, con el de los gritos, y con el hambre y con la culpa. Y su propio grito lo despertaba.
Fue invitado varias veces a regresar a Italia. En una de esas ocasiones visitó al duque Hipólito de Este, hijo de Lucrecia Borgia y sobrino de aquel fantasma algún día llamado Isabel. Lejano y taciturno, abrió la boca ante la belleza del castillo Estense. Pero luego la cerró y no la abrió, casi sólo para comer. El duque, entonces ya ungido cardenal y bastante decrépito, mecenas de pintores y músicos, lo recibió con grandes honores.
—Hemos escuchado con gran placer sus composiciones, maestro.
—Gracias, su eminencia —dijo Orlando, acercándose a besar la gran amatista.
—Sabe que este lugar es considerado por muchos el centro musical de Italia. Supongo que ha escuchado las obras de Palestrina.
—Las he escuchado, eminencia.
—Soy su mecenas —dijo el cardenal, sonriendo orgulloso e invitándolo a sentarse—. Lástima que en este momento no se encuentre. Me hubiera gustado que se conocieran y, quizá, participaran en un duelo como los que se organizan en este castillo. El destino no quiso juntarlos.
—Perdón, eminencia, no soy hombre de duelos —dijo Orlando, haciéndose pequeño— y no creo en el destino.
—Era sólo una broma, he descubierto que cada hombre debe hacer lo que siente, porque eso es lo que realmente le dicta Dios. ¿No lo cree usted? —dijo sonriendo, beatífico, el cardenal.
—Sí, eminencia —contestó Orlando.
—Hay que aprender a seguir los designios de Dios —dijo el cardenal, sonriendo y uniendo lentamente cada dedo de sus manos.
Orlando fue invitado a dirigir el pequeño coro de la capilla del castillo. Una voz llamó su atención, una voz que anuló a las demás. Era una sola voz la que entonaba aquella música dictada por el Creador, como todo lo que acontecía en la tierra. Era de un joven que no tendría más de quince años. Fue entonces que se le vino encima su infancia en Mons con tal nitidez que pensó que pronto iba a morir. Y supo que una sonrisa iluminaba, después de décadas, su rostro.
Al terminar se acercó el cardenal: —Maestro, quiero presentarle a Giovanni Stroza, es alumno del maestro Palestrina.
—Maestro, qué honor conocerlo —dijo el joven bajando la mirada.
—El muchacho quiere aprender de usted —dijo el cardenal—, ¿aceptaría que lo acompañara de regreso a Múnich?
—Si Dios así lo quiere, con gusto, eminencia —contestó Orlando, sin dudarlo y mirando aquella cara que era toda juventud y música.
Fue un retorno silencioso y sereno, donde el hombre y el muchacho aprendieron a estar juntos, como lo aprenden dos bueyes dibujando la tierra con el arado, con la ignorante seguridad de que, con ese ir y venir, nacerán los más sagrados frutos. Un muchacho junto a su padre siempre en el mismo camino. Moriré pronto.
Pero Orlando se equivocó, aún vivió veinte años, siguió componiendo bajo el mecenazgo de Guillermo V, recibió alumnos de toda Europa, vio crecer a sus hijos y a Giovanni, su alumno más sobresaliente, el más amado, el elegido, y quien estuvo junto a él hasta el momento en que cerró los ojos.