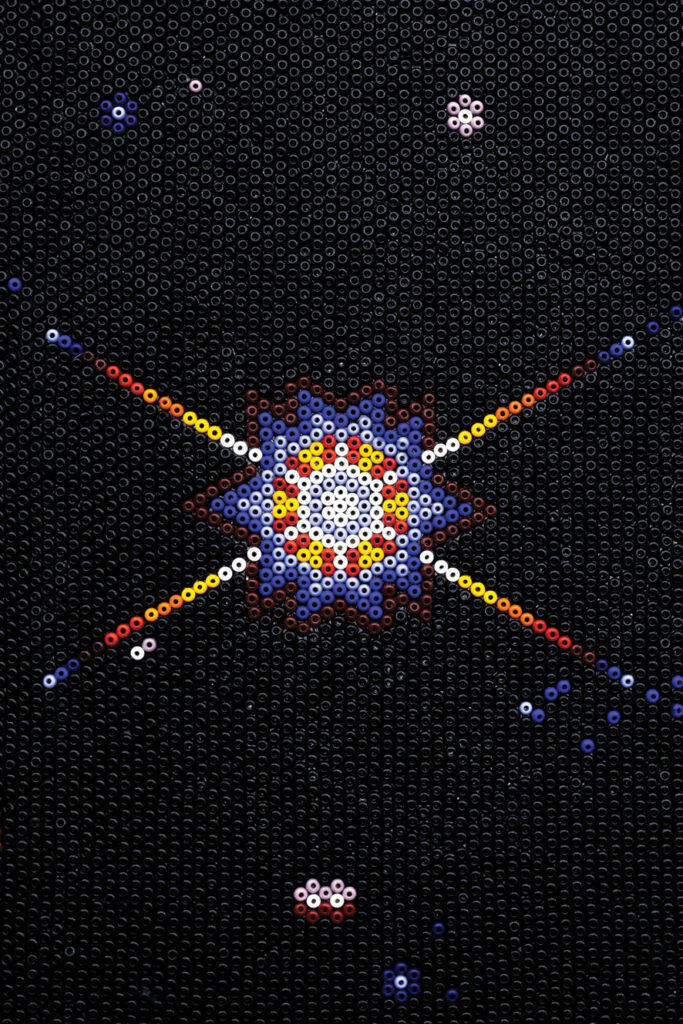Lima, Perú, 1934 / Filadelfia, Estados Unidos, 2019. Este texto forma parte de Archivo personal. Literatura, arte, cine (Lápix Editores, 2014).
Quizá el cambio más trascendente que presenta La tía Julia y el escribidor (1977) en la obra de Mario Vargas Llosa es el cuestionamiento de la estética realista que, hasta ese momento, había usado con firme e invariable convicción. Si se examina el grupo de novelas que conforman el primer período de su producción —La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1965) y Conversación en La Catedral (1969)— se observará fácilmente su voluntad de representar la realidad del modo más fiel posible. Lo hizo, muchas veces, a partir de experiencias personales de su juventud e incluso apoyándose, casi como un cartógrafo, en mapas o planos de los espacios físicos en los que ocurría la acción. Pero, al mismo tiempo, ha mostrado siempre un afán por mantener la autonomía del relato gracias a una intensa reelaboración técnica y estructural a la que somete el mundo concreto.
Las reglas que rigen ese esfuerzo han sido la objetividad, la imparcialidad y la inclusión de todos los niveles posibles de la realidad en un ideal de composición sinfónica. Lo último explica el constante crecimiento del material incorporado a la ficción y su volumen épico, dominado por espacios, desplazamientos temporales y elencos de personajes cada vez más vastos y complejos. Conversación en la Catedral señala, en ese sentido, el punto máximo de su esfuerzo por convertir la ficción en casi un doble —transfigurado— de la realidad. Luego de eso hay una decisiva transición que orientaría su novelística en muy diversas direcciones.
Un primer síntoma de esa transición aparece en Pantaleón y las visitadoras (1973), en la que hay un notorio repliegue en el esfuerzo abarcador (la acción se concentra sólo en dos historias paralelas que se alternan de capítulo a capítulo) y, por primera vez, un tratamiento satírico de personajes y ambientes que son una de las constantes de su mundo imaginario: el de las jerarquías militares y la estructura vertical del poder. Pero, aunque su tono parezca tan ligero como el de La tía Julia y el escribidor, en esta última el reajuste de su visión realista es más sustancial. Allí Vargas Llosa rompe al fin con su voto de absoluta imparcialidad narrativa e introduce una perspectiva autorreferencial y abiertamente autobiográfica. La narración se vuelve sobre sí misma y se contempla como texto: el acto de escribir se convierte en asunto novelístico y el narrador, en protagonista. De hecho, el narrador y el autor mismo coinciden de modo inconfundible (el primero se llama «Marito» o «Varguitas») para contar un episodio de su vida juvenil; años después, Vargas Llosa volvería sobre esa misma época, esta vez bajo la forma de memorias, en El pez en el agua (1993).
El impulso épico está aquí del todo ausente, igual que los grandes contrapuntos espaciotemporales, el frenesí de la acción física y la composición sinfónica. La característica estructura bipolar de sus novelas se concentra en historias cuyo hilo común es la obsesión de escribir. Los capítulos se ordenan en dos series regulares y paralelas: por un lado, los impares, con las tribulaciones del joven Marito para realizar su temprana vocación de escritor en medio del escándalo de su también temprano matrimonio con Julia, una mujer mayor y vinculada al círculo familiar; por otro, los capítulos protagonizados por Pedro Camacho, o mejor dicho por los personajes de sus exitosas radionovelas. Gracias a su tenacidad y fecundidad, Camacho se convierte inevitablemente en el héroe o modelo de Marito, en el paradigma de su oficio. Este es «el escribidor» del título. Que los protagonistas aparezcan con sus propios nombres subraya lo cerca que está el plano ficticio del autobiográfico. La dedicatoria del libro reza: «A Julia Urquidi Illanes, a quien tanto debemos yo y esta novela».
Funcionando como un espejo, el relato duplica la imagen de un narrador (real) tratando de contarnos su vida del modo más fiel posible y otro (ficticio, intratextual) que también usa crudos fragmentos de la suya para componer ficciones que parecen totalmente inventadas. El gran tema de la novela es, pues, la irresistible pasión de escribir y de inventar. El epígrafe pertenece a Salvador Elizondo y alude irónicamente a esa actividad como una obsesión casi perversa: «Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo».
Lo más interesante es comprobar que la figura del escritor aparece con rasgos marcadamente burlescos, casi caricaturales. Si se revisan con cuidado las novelas anteriores del autor se podrá observar que los esbozos previos de esa figura comparten el mismo matiz: en La ciudad y los perros, el cadete Alberto convierte su habilidad para escribir «novelitas» pornográficas en una actividad venal; en Conversación en la Catedral, las serias aspiraciones intelectuales de Zavalita se han degradado en el ejercicio espurio de un periodismo de pacotilla, que él reconoce como «cacografías»; en Pantaleón y las visitadoras, los informes que escribe el protagonista son mortalmente burocráticos y las emisiones radiales y artículos periodísticos de sus enemigos están llenos de los más crudos lugares comunes del patriotismo y de burdas manipulaciones de la opinión pública. Pero los radioteatros de Camacho, cada vez más delirantes y desorbitados, señalan el punto máximo de la visión paródica de la actividad escritural. Una posible razón de esta autoparodia es la de querer mostrar lo fácil que es traicionar la vocación literaria mediante el ejercicio de sucedáneos que la desfiguran. El espejo en el que el narrador se contempla es un espejo deformante, que subraya, una vez más, la distorsión que ha sufrido su estética realista.
Esta doble historia del joven escritor que apenas tiene tiempo de escribir y produce sólo magros frutos (algunos de los cuales pasarían a formar el volumen de cuentos Los jefes, 1959) y del escribidor que sacrifica su vida a la producción en masa de radionovelas, tan baratas como populares, ilustra algo crucial para un narrador realista: la dificultad (o imposibilidad) de escribir novelas que no alteren la misma realidad a la que quieren ser fieles. En literatura, la única realidad es la ficticia, como Marito descubre cuando trata de reconstruir minuciosamente su propia vida y, en vez de recordar, inventa. Así, se genera una crisis en la concepción realista del autor (que a partir de ese momento alberga un cuestionamiento de esa misma estética) y en la forma como lo practicaría en distintas instancias de su obra más reciente, como lo demuestra, por ejemplo, Historia de Mayta (1984), en la que la indagación de carácter político que constituye su asunto es puesta en duda por el propio narrador.
El paso que lo llevaría de las cumbres épicas de Conversación en la Catedral al hallazgo del humor farsesco en Pantaleón y las visitadoras y al autorretrato del escritor como «escribidor» melodramático que encontramos en La tía Julia…, señala, pues, un momento crítico en la evolución creadora de Vargas Llosa, más allá del carácter de entretenimiento que esas dos últimas obras presentan. Es un momento de transición y reajuste que le abriría nuevas posibilidades. Aunque estéticamente su producción última se distingue por su amplia variedad de propósitos y tonos, puede señalarse en ellas una tendencia general.
Progresivamente, sus novelas han ido adoptando una contextura más reflexiva, polémica y cuestionadora, como vehículos de problemas ideológicos, históricos, culturales o artísticos. Ya no le basta la pura dinámica del relato; su lenguaje narrativo se ha ido alejando de las aventuras hiperactivas e hipertensas del comienzo, y aproximándose al del ensayo, como El paraíso en la otra esquina (2003) —en la que hay páginas que son comentarios de cuadros específicos de Paul Gauguin— lo muestra de manera eminente. En esto puede notarse una coincidencia con una corriente muy notoria en la novela actual, algunos ejemplos de lo cual son escritores tan distintos entre sí como J. M. Coetzee, G. W. G. Sebald, Ricardo Piglia y Javier Cercas. Aun en La guerra del fin del mundo (1981), su retorno más cabal al gran formato épico, hay un elemento que proviene del período de transición; esta gran parábola de la eterna pugna entre la tradición y el progreso, entre el arraigo cultural y el cambio sociopolítico está montada sobre un modelo literario clásico, Los sertones (1902) de Euclides da Cunha. Es decir, es un texto que reinterpreta otro texto. El lector debe entender que eso forma parte de las importantes transformaciones en la concepción realista como sustrato conceptual y estético que recorre toda la obra del autor.