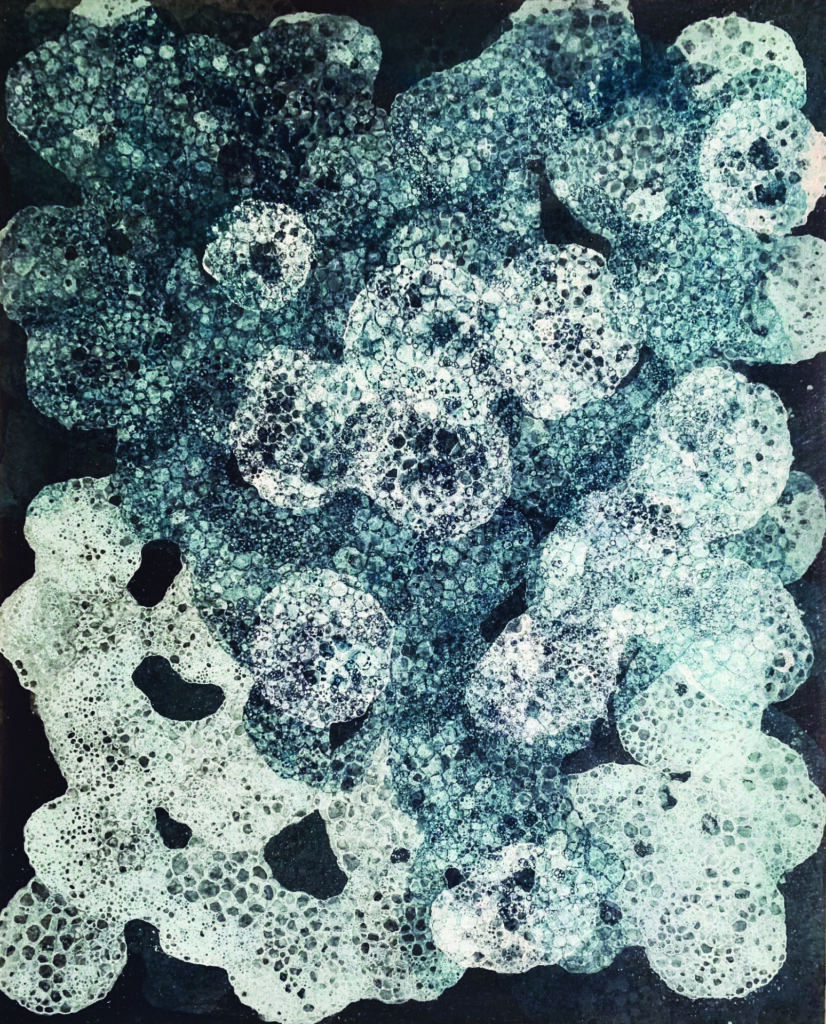Manlleu, Cataluña, 1967. Su novela más reciente es Confeti (Anagrama, 2024), ganadora de los premios Sant Jordi y Setè Cel.
Traducción del catalán del autor
Alba se miró en el espejo con satisfacción. De momento, el verano le sentaba a las mil maravillas: se veía morena, tonificada, y aquel vestido vaporoso que le dejaba los hombros al descubierto reforzaba si cabe su confianza en sí misma. Ahora estaba sentada en la barra de un restaurante, con una copa de champán delante y el móvil en la mano mientras esperaba su cita. Su amiga María le había dicho: «Este te va a gustar, ya verás», y, cuando lo vio llegar, enseguida pensó que sí, esta vez había acertado. Luis (porque se llamaba Jordi, nombre de persona sensata) apareció puntual, camisa blanca, mirada limpia, sonrisa discreta, alto pero no demasiado alto. Pero no era sólo el físico, también su actitud natural, nada nerviosa ni engreída. Se saludaron y, al darse dos besos, el contacto les provocó un escalofrío placentero. «La noche empieza bien», pensó Alba.
Él había propuesto un restaurante francés, con camareros silenciosos y ambiente tranquilo. Ostras y vino blanco para empezar, un pescado al horno después, y la conversación fluía con tanta suavidad que parecía que la hubieran ensayado. Ni rastro de fanfarronadas sobre criptomonedas, mítines políticos o traumas de infancia. Coincidieron al pedir lo mismo de postre, se reían, se tocaban ligeramente la mano como para certificar que todo aquello no era un espejismo, sino que estaba ocurriendo de verdad, en el mundo real, y compartían anécdotas divertidas y sinceras, sin la prisa de quien quiere impresionar al otro. Todo perfecto. El único detalle que detectó Alba —pero era una cosa mínima, anecdótica— fue que él llevaba un audífono discretísimo, casi invisible. Su amiga María no le había dicho nada. Quizá tenía algo de sordera, pero ¿y qué? En un momento dado ella le contó que, de joven, había trabajado un verano en un camping de la Cerdanya, la región de los Pirineos, y él respondió:
—A mí también me gusta mucho Cerdeña, e Italia en general. Todo el país rezuma historia, es un monumento.
Pese a ese pequeño malentendido, Alba decidió que esa persona que acababa de conocer tenía una energía diferente, algo que la envolvía con una delicadeza… Sí, ¿por qué no decirlo así?, una delicadeza romántica.
Después de cenar, él le propuso tomar una copa en su casa y ella aceptó encantada. Eran adultos y sabían lo que hacían, y a lo largo de la noche la curiosidad por saber más de Luis no había disminuido, al contrario.
El apartamento era limpio, ordenado, minimalista, muy acogedor. O iba una señora de la limpieza dos veces por semana o era un obsesivo del orden —como ella misma, vaya, pensó—, y de repente le pareció que aquella calidez que había nacido en el restaurante ahora se estaba asentando en su interior. Mientras se sentaba en el sofá y él preparaba los gin-tonics, soltó un suspiro de satisfacción. Pero entonces, cuando Luis puso música, Alba se sorprendió un poco. Lo que sonaba no era jazz, ni soul, ni una versión chill out de Coldplay.
—¿Qué es esta música tan bonita? —le preguntó, más intrigada que divertida.
—Beethoven. «Para Elisa». ¿La conoces?
—Claro —exageró ella, y notó que él se enorgullecía con una satisfacción que no había mostrado en toda la noche.
—Técnicamente, el nombre real es «Bagatela número 25 en La menor», pero todo el mundo la conoce por ese nombre tan bonito, «Elisa».
Se sentaron muy juntitos en el sofá, los gin-tonics en la mano, y cuando por fin estaban a punto de unir sus bocas, Luis se apartó un poco.
—Antes de que pase nada entre nosotros —le dijo—, tienes que saber una cosa.
Alba pensó: «Ya estamos. Está casado. Es de una secta. O es aficionado al Real Madrid».
Pero no.
—Tienes que saber que yo soy, modestamente, la reencarnación de Beethoven.
Ella lo miró incrédula.
—Pero…, ¿el compositor? —acertó a decir.
—Sí, sí. El gran Beethoven. En otra vida fui él. Directamente. Tengo recuerdos claros. Sueños, visiones. Cuando compongo algo al piano, no es que lo cree, es que lo recuerdo, como si me lo dictara a mí mismo desde el pasado.
—¿Quieres decir que tienes memoria de cuando eras Beethoven? —dijo ella, intentando reprimir una sonrisa burlona.
—Por supuesto. Por ejemplo —dijo él—, recuerdo una vez que, mientras escribía la Quinta, se me olvidó salir de las termas. Salí con la bata puesta y la peluca torcida. A medio camino, me paré y empecé a tararear el primer movimiento. Nadie me entendía, pero no me importunaron.
Alba no recordaba haber visto ningún piano en el piso, pero pensó que aquel tipo le gustaba demasiado como para romper la magia de la noche con una carcajada escéptica. En un instante se convenció de que debía de haber algún mensaje cifrado en aquella sinceridad cósmica, y siguiendo sus instintos le dijo:
—Pues eso es fantástico, Luis, o Ludwig, porque en otra vida yo fui la Elisa. Por fin nos hemos reencontrado.
Y se besaron. Él se quedó mirándola con una expresión conmovida, como si de repente reconociera algo más en los ojos de Alba.
—Ya decía yo que esa mirada… No es sólo belleza. Es memoria antigua.
Ella estalló en una carcajada, ahora sí, pero con ternura. Él fue hasta un pequeño armario y sacó una libreta gruesa, cubierta de polvo.
—Aquí apunto melodías que me vienen a la cabeza. Esta, por ejemplo, la escribí hace dos semanas.
Empezó a silbar una melodía. No sonaba nada a Beethoven, más bien recordaba la sintonía de una telenovela de los años ochenta, pero la interpretó con tanta convicción que Alba no se atrevió a interrumpirle. Para hacerlo callar, lo besó de nuevo, esta vez más apasionadamente, como si fueran amantes desde hacía siglos.