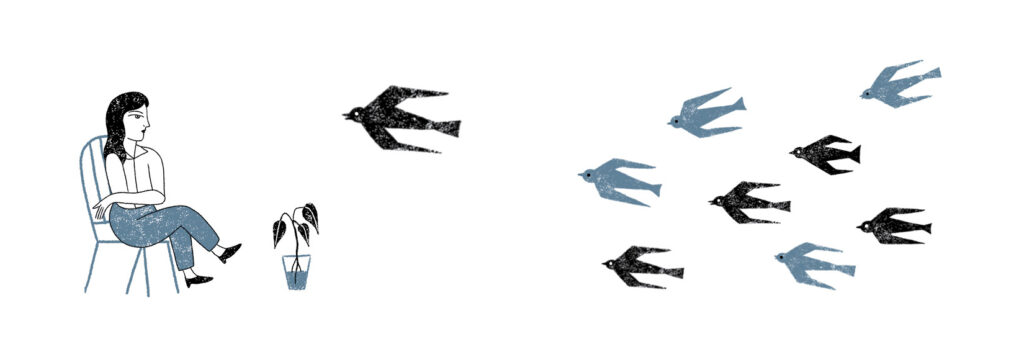Tlaxcala, 1994. Doctoranda en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Escribe una tesis doctoral sobre los aportes del mundo árabe clásico a la historia de la salud mental.
Hace meses que recorro en mi agenda lo mismo. Procrastino con el más simple de todos mis pendientes, y me he preguntado muchas tardes en las que me repito esta noche lo hago por qué no lo he hecho. Me di cuenta de que en el fondo es, de todo lo que fácilmente se acumula en más de una bandeja o más de una lista, lo menos simple, porque cada vez que vuelvo a ello me hundo tranquilita de una forma muy extraña, distinta. Supongo que es el ejercicio que me autoimpongo, el detenerme a observar de verdad antes de escribirte cualquier cosa; de decidir con plena consciencia qué compartir, especialmente después de nuestro último reencuentro, hace más de un año. En esas semanas, Gabriel, pocas conversaciones me hacían sentido, y la nuestra no sólo estaba pendiente para continuarla sin distancia, sino que me habría encantado extenderla ahí mismo. He querido escribir sobre la guerra sin aludir predeciblemente al tópico. Le di vueltas a ideas y metáforas buscando posibilidades desde las que partir, pero después de varios intentos fallidos vi que no tenía sentido, que estaba dando tumbos en vano y que, como dices, «tampoco es relevante entregar unas paginitas extra al mundo, como si al mundo le concerniera…». Pero resonó en mi cabeza un texto-carta de Gabriela Wiener que leí hace años, en el que le contaba a su madre que iba a tener un hijo con su marido y su mujer, que iban a parir y criar a alguien bajo dinámicas de poliamor, algo que me sigue pareciendo tan marciano pese a las inquietudes de mi generación. Con esa carta que me vino a la mente un poco de la nada, con un misterio coincidente que me hace creer en cosas que en otro momento he criticado a rajatabla, el único ejercicio de escritura que me pareció suficientemente honesto tras estos meses fue este: responderte.
A veces las cosas llegan en momentos muy raros. Cuando recibí tu correo estaba aquí Marina de visita. Me habías respondido cosas sobre comida, pastelerías y restaurantes en Beirut, y casi al final mencionabas el knefeh: «esa cosa preciosa según la describes», pusiste. Lo raro es que recibí el mensaje precisamente el día en que llevé a Marina a que probara ese postre maravilloso del que hablo tanto a todo el mundo porque me parece, de verdad, que no existe nada igual en el planeta. No fue su favorito, pero lloró probando otros ahí mismo. Digo lloró porque lo hizo, literalmente. Quisiera, sí, volver a la idea de buscar trazos de la comida libanesa en Puebla, o más bien de la comunidad libanesa con negocios e historias de comida en Puebla, empezando por los tacos árabes, por supuesto. Me hablaste precisamente del Beirut, y sí, cómo de que no, conozco esa taquería mítica. El Centro nunca fue mi rumbo, pero recuerdo perfectamente que la última vez que cené ahí le acababan de quitar la vesícula a mi hermana en el hospital UPAEP. Fíjate, ella sin vesícula y yo tragando tacos con jocoque del otro lado de la calle. No sabía que el dueño murió (no me sorprende, también te digo) hasta que te leí. Eso sí que merecería una placa conmemorativa en la que seguramente ningún turista repararía.
Yo también he perdido las ganas de viajar, Gabriel. Ya no me lo planteo si no es para visitar a gente que quiero, y hecho eso intento, antes que cualquier otro plan, dedicar la visita a comer y beber allí donde esa persona lo hace normalmente. Por eso a veces fantaseo con volver a coincidir contigo fuera de Cholula, muy fuera, lejos, y ver otras réplicas de ese tú chupándose los dedos como lo hiciste en la calle Sierpes con no sé qué cosa de almendras que te zampaste caminando. Fantaseo con compartir esas cosas en Beirut porque mi vida aquí, fuera del trabajo, ha sido eso como en ninguna otra parte. Caminar, observar y comer. Muchas veces caminar con el específico objetivo de llegar a tal pastelería o restaurante que ya me conozco bien y en donde sé perfectamente lo que voy a pedir porque soy como una vieja rutinaria que, al menos en esos lugares, ya no quiere aventurarse. Tú serías aquí un señor típico de postal en Achrafieh: fumadera imparable con café bien cargado en mano, leyendo en alguna terraza o posiblemente jugando tawle con otros fumadores. Y, no creas, también hay demasiados días en que fantaseo con una orden de volcanes al pastor y un Boing de mango o guayaba.
Se suma aquí un evidente filtro: el de hacer esta respuesta visible a otras personas. Consciente y temerosa de eso, suelto mi hipótesis no solicitada, tal vez absurda, y es que existe un punto común en nosotras que una lectura simplista en la que yo misma he llegado a caer podría calificar más bien como antagónico. Me refiero a que hay identidades basadas en la memoria, y parte de la mía, la nuestra, parte de la ausencia de, parte de huecos y preguntas a partir de información demasiado escueta. Y ahí estamos: tú comprando galletitas kosher, yendo a Lituania o Letonia, ya ni sé, intentando completar el árbol genealógico, y yo aquí, creo que con bastantes menos pistas, sabiendo que si hubiera menos riesgos estaría más bien en Jericó. Somos un eslabón más en dos cadenas diasporales esparcidas que hoy muchos presentan erróneamente incompatibles, y no sé en qué medida eras consciente de lo escalofriantemente inculcado y a inculcar desde bien pequeñitos en tantos otros eslabones a partir de ese falso antagonismo.
Me respondiste, Marina probó el mentado knefeh, cinco días después nos despedimos en el aeropuerto, y al poco rato se parió aquí un nuevo trauma. Marina se fue y explotaron cientos de pagers en todo el país. No pararon de sonar ambulancias en toda la semana, se necesitaban todos los tipos de sangre en todos los hospitales y no había suficiente personal para atender esas heridas. Un médico que había estado meses antes en Gaza dijo que nunca había extirpado tantos ojos en tan pocas horas. La de los pagers se trató de una «operación» —qué horripilante y frígido es el lenguaje de la guerra, del «periodismo» actual en general— histórica, de una estrategia histórica con cifras históricas. Teníamos miedo de tomar cualquier transporte público o ir a las tiendas de siempre porque nadie entendía dónde, cuándo y sobre quién podía explotar otro dispositivo. A partir de eso todo escaló y a mí volvió el miedo terrible a que me ardieran manos y pies, a querer de nuevo arrancarme todo y verme en un hospital ahora colapsado por ataques de los que perdimos muy pronto la cuenta.
El día que me evacuaron el taxista tomó muy en silencio una ruta alterna, mucho más larga pero mucho más segura, y en ese trayecto vi por primera vez el malecón hecho un arrecife de despojo. Se me hizo el corazón como semillita de amapola. Decenas de familias acampando y era yo un esqueje ya pachucho al que había sí o sí que poner en agua al llegar, porque sería posible. Pensé en mi gardenia, a la que tanto le costó volver a echar hojas cuando nos mudamos y que dejé junto con tanto más. Elegí como refugio a Soledad y la casa que fue también de Damián, quien, por cierto, vivía obsesionado con guisar con curry. En su cocina-comedor siguen sucediendo demasiadas cosas y a eso se sumaron mis intentos por trabajar a diario sentada frente al ventanal largo que divide la cocina del jardín. Veía jilgueros y gorriones, carboneros, currucas, picogordos y herrerillos atiborrándose de granos que pone Soledad y que solía poner Damián en distintos comederos pensados según la anatomía y dieta de especies endémicas que sigo sin saber identificar. Para observarlas desde fuera hay que sentarse en silencio un rato porque apenas una abre la puerta, vuelan; y tardan en volver junto con el silencio ausente que las hace sentirse seguras, ruidos nada más que del viento y las ramas o insectos que no percibimos. Es un no-silencio específico que me recuerda a Damián callándonos para dejar que las grullas aterricen y se acomoden escandalosas rodeando el embalse; son aves que cada año llegan a la zona exhaustas desde Noruega o Finlandia y a ellas hay que ceder licencia de ruido. Son esos momentos los asquerosamente trillados para traer a colación la gratitud por poder ejercer nuestro derecho a tomar distancia. Hay cuatro versos bellísimos de Marwan Majoul que últimamente han rescatado y reproducido por todo el mundo sobre pancartas y stickers y pósters y paredes:
لكي أكتب شعرًا ليس سياسيًّا يجب
أن أصغي إلى العصافير,
ولكي أسمع العصافير يجب
أن تَخرس الطائرة.
El texto en español pierde muchísimo, pero podría traducirse así: «Para escribir poesía que no hable de política / debo escuchar a las aves / y para escuchar a las aves / el avión (de guerra) debe callar».
Fui un esqueje y me acerqué insistentemente al agua. El día que Sayyaf perdió a otros tres familiares en Khan Younis caminamos al lado de la ría señalando cormoranes. Al siguiente día, Al Assad fue derrocado y a continuación cosas y cosas y cosas como coágulos y sangre fresca a borbotones tras extirpar el gran tumor necrosado. Vi en el metro a quien asumí otro cuerpo de ese éxodo. Fue un trayecto de pocos minutos pero de esos que se hacen largos porque nadie habla, nadie entra pregonando ni pidiendo dinero ni tocando ninguna guitarra traqueteada. La gente espera su parada de destino como si hablar les quitara el calor que lograron conseguir debajo de abrigos y gorros y botas que difícilmente resbalan sobre el hielo. Hablábamos sólo nosotras y una pareja sentada a pocos metros. Él no llevaba guantes y alcancé a verle un tatuaje en la mano: una bandera ondeante, la bandera siria con tres, no dos, estrellas. Y cuando nos llegaron las noticias de Alepo pensé en ese hombre desconocido. En él y en Karim, a quien inmediatamente escribí. Hace nada volvió a Homs por primera vez en diez años y nos encontramos en Beirut unas horas antes de su vuelo. Le dije que el mío había sido conmovedor porque estaba lleno de sirios con muy evidente emoción y nerviosismo, ambas cosas por igual. Lo confirmé porque paré la oreja cuando las autoridades libanesas hicieron preguntas antes de sellar sus pasaportes, ya europeos. Llevaban poco equipaje y mucho escándalo. Karim coordinó con sus hermanos que una banda tocara fuera de la casa familiar para sorprender a su madre con su llegada. Me enseñó videos de la celebración, que se extendió una semana entera, y me trajo de regalo una bandeja con tres tipos de kibbeh y hojas de parra envueltas por ella, que resulta que allí, a diferencia de las recetas libanesas en que las hojas se conservan en salmuera, las mujeres sirias, o al menos la madre de Karim, las maceran en melaza de granada y posos de café. Es un sabor de otro planeta, no te lo puedes imaginar.
Su ciudad fue fundamental para gestar la revolución, y escuchar de él mismo cómo la encontró, después de una década, fue un tsunami extrañísimo de optimismo, me atrevo a decir que de esperanza, pese a las celdas repentinamente abiertas, y los nombres de aún desaparecidos, y los cuerpos identificados, y los testimonios desempolvados, y las torturas que ya no debían callarse, y los ojos de Mazen al Hamada, que murió al siguiente día, o de quien encontraron el cuerpo justo al siguiente día, nadie lo sabe.
Los ojos de Mazen al Hamada: ese video en donde le preguntan cómo se siente respecto a sus torturadores, y durante 34 segundos no emite sonido alguno más que el que llega a percibirse al tragar saliva. Empieza mirando fijamente a la cámara. Tras la pregunta frunce el ceño con cara de espanto, pero muy pronto elimina ese miedo del rostro e intenta mantener la mirada sobre el lente, sin éxito, hasta que la fija en un lugar lejano, a su derecha, a nuestra izquierda como espectadores. Y el rostro se le va enrojeciendo cada vez más, tanto, que se torna morado. Y parpadea en silencio. Y traga saliva. Y vuelve a parpadear, y vuelve a tragar. Y justo cuando rompe su propio silencio para decir que Dios les hará rendir cuentas, cae la primera lágrima. Y lo repite, y cae otra. Y retoma el silencio, y traga saliva, otra vez. Y vuelve a mirar lejos, hacia su derecha, y separa los labios. Y se le empapa el rostro mirando de nuevo a la cámara.
Lograron envolver su féretro con las tres estrellas rojas, rodeado de miles de personas libres en las calles de Damasco, y cada hora aparecían viejos nombres y se retomaban historias de vida indescriptibles. Fueron los primeros días conmovedores en mucho tiempo frente a un cambio bestial en tantos sentidos. Y a mí, salvando las necesarias distancias, esos días me llevaron en solitario a los 43, a las víctimas de feminicidios, a sus madres y padres que buscan y esperan incansables. A tantas fosas encontradas y por encontrar en México y en tantos lados.
Volví a Líbano en cuanto pude y esa ambivalencia se mantuvo. Fui al sur por primera vez. Fui a Tiro y me robé un trozo de mármol. Había decenas puestos como plátanos en un huacal de plástico junto a columnas altísimas que no sostienen ya nada pero que siguen viéndose imponentes cuando contrastan con un cielo azul azul azul. Lo guardé en mi bolsa mientras nadie me veía porque nadie más estaba entre esas ruinas. Éramos yo y un pescador a lo lejos, en la orilla del yacimiento, esperando sentado caña en mano. A Tiro se entra como al agua. En la caseta de entrada, que usé de salida porque entré por un acceso lateral sin vigilancia alguna, casi por casualidad, había una mujer nada más que para decir bienvenido o hasta luego y nadie supo decirme cuándo dejaron de emitir tickets de acceso pese a que el yacimiento sea lo que es. Me robé un trozo de mármol que ahora pisa servilletas. Es un romboide, sin más. Ni siquiera brilla. Pero es de Tiro. Asumo qué significa porque crecí viendo a mi madre analizar obsidiana y tepalcates. Les daba vueltas entre sus dedos gruesos y me explicaba cosas como que un pedacito era parte de una vasija, tal objeto pertenecía al posclásico, y estas figurillas se encontraron sobre la pirámide de las flores: esta tiene un bebé, aquí, esto es el rebozo, ¿ves? Y esta es una anciana, mira, las arrugas, era alguien respetable, de alto rango, aquí está su tocado y estas son joyas, ¿sí lo ves?
Su contraseña para todo en internet es coatlicue. El otro día me mandó unas fotos de puntas bifaciales y desechos de talla o lascas, que son trozos desprendidos de un bloque de obsidiana. Esos bloques se hacen nódulo, y esos nódulos fueron convertidos en núcleo prismático hace miles de años. Lo bonito es que la fractura en la obsidiana deja una huella en ambas partes, nódulo y lasca, y puedes ir armando para imaginar cómo fue. Será un rompecabezas al que siempre le faltarán piezas, pero eso es importante porque lo que falta pudo ser lo que se vendía o intercambiaba. Esta es una fractura concoidal, es una lasca en cresta, se sacó para hacer un núcleo grande, y también fue en sí misma una herramienta, porque todo sirve. Me está recordando a nuestras acciones (verbales, físicas o mentales). U omisiones. Todo deja huella… Mi mamá está a dos pasos de mudarse a algún templo budista.
Ese día, primera y única vez que he pisado Sour, le mandé fotos con un mensaje que decía «vine a Tiro», y me respondieron ella y mi abuela con un audio largo hablándome de los fenicios. Fui a Tiro, le dije, y vi demasiadas ruinas, también fuera del yacimiento, porque caminando el malecón me encontré sin querer con la «casa» de Nader. Parecía un edificio derretido. La reconocí por un video que se hizo viral hace poco. A pocas calles vi otras montañas de escombro, bultos gigantescos de concreto y varillas. Ventanas puertas libros fotos notas cables. Recuerditos familiares, todo hecho trizas. Robé un trozo de mármol, pero no se me ocurrió guardar también un pedazo de concreto. Y me arrepentí.
Mencionaste que estuviste recorriendo el Cáucaso en Google Maps: hace poco se actualizó la vista satelital de Gaza. Ayer me impactó una (otra) imagen un poco menos gris que lo nuevo en Maps porque en ella hay una línea roja, como nervio central, de la que no se alcanza a ver el inicio ni el final. A cada lado, un pasillo de tierra aplanada, limpia, y lleno de gente. Y a cada lado, una guirnalda de luces circundando la tarde. Los foquitos marcan un perímetro amorfo del cual se percibe fácilmente el ancho, pero no llega tampoco a percibirse su largo. Demarcan, en realidad, no la celebración frente a la hecatombe, no el banquete contra la hambruna, sino la determinación por la vida frente a todo lo demás. Fuera del contorno iluminado no hay más que polvo y piedras grises. Son cuadras enteras de escombro y ruinas. En mi trayecto de Mar Mikhael al centro de Sour vi quizás veinte edificios desplomados, y bastó el primero para tener que detenerme a tomar aire con consciencia, y mirar al cielo y al suelo y al cielo y al suelo y al cielo y al suelo buscando noséqué. Pero de aquella línea, aquella hilera de mesas con mantel rojo para que cientos, quizás miles de personas rompan el primer ayuno voluntario del año, para que se reúnan en la apertura del mes más importante de su calendario, de esa línea roja, nervio central, como de la guirnalda de luces, no se alcanza a ver el inicio ni el final. Tampoco de la destrucción. Las familias caminan kilómetros y kilómetros sin poder ver ningún edificio en pie.
Yo sé, Gabriel, que la intención inicial de retomar nuestra correspondencia remitía a la comida, a comer y cocinar en ciertos espacios o historias, y creo que eso naturalmente se entrelaza en mucho de lo que a mí y a nosotras nos impacta, en general, para contar cualquier cosa. Pero insisto en lo que te escribí hace meses y que me pareció que ignoraste en tu respuesta: extraño que me escribas desde tantas dudas, desde un shock quizás ya difuminado, con una respuesta concienzuda que no huya de lo incómodo sino intente ponerlo en palabras transcurridos tantos meses, tantas cifras y tantos sinsentidos. Al menos yo no puedo pretender pasar de página, no totalmente. Me convertí en monotema y no creo tener que disculparme por ello. Y a pesar de eso intenté retomar algunas notas, mirar hacia otras cosas. Por ejemplo, la maternidad que no he vivido y que, como bien sabes, siempre he deseado. Pero no quiero escribir sobre mis ganas de ser madre. Quiero recuperarlas.
Ningún alto al fuego detuvo ninguna guerra, todo lo contrario: se expande hacia distintas direcciones cual ejército silencioso de células para metástasis. Qué sentido tiene crear cualquier cosa o parir a cualquier persona. ¿Para qué, frente a estas vistas y bajo estos ruidos? Esta es una guerra contra nuestro lenguaje carente o nuestros principios o nuestra distancia o nuestra mente frágil o nuestra posibilidad de perseguir un arcoíris a pie cuando se camina ya tan poco. Nos declararon la guerra a todos y todas, y diría que especialmente a mi generación. Esta es una guerra contra la determinación para no dar swipe al visualizar lo que de verdad importa. Para no voltear la cara y no por ello perder nuestra capacidad de mantener alguna ilusión. Es una guerra que no aparece en ninguna clase de ningún libro. Hoy quiero ver una ría o los volcanes nevados, no más aviones militares en formación de v volando bajo obscenamente nada más que para reactivar el pánico sobre miles de cabezas en duelo siguiendo el féretro de su gran mártir. No quiero escribir sobre ningún platillo si estos meses ya no parecen relevantes para nombrar, Gabriel. Quiero que nadie a mi alrededor se salve del suicidio nada más que por el tabú latente entre su comunidad o por la convicción de que así no se llegaría a ningún cielo; que M pueda vivir en un lugar en donde no sienta que algo en cualquier momento estallará, de nuevo, y que N deje de drogarse y beber, cada día, como tantas personas más de veintipocos en esta ciudad-dinamita sin ningún protocolo sanitario para asistirlas justamente.
Quiero no tomar las circunstancias más inmediatas como presagio cuando pienso en México. Lo de aquí no debiera replicarse nunca en ningún lugar. Quiero que nuestra guerra sin bombas deje de crecer, que no aumenten las minas antipersonas ni crezca el tamaño de las armas a la par del de quienes las cargan. Quiero dejar de preguntarme si personas que forman parte de los recuerdos de mi adolescencia hoy siguen órdenes de vida y muerte. Y para mantener estos deseos mayúsculos pongo el foco o la vela de cera al viento en lo que queda de esas casas con la vida devuelta a cachos: en quienes han barrido el suelo y limpiado sillones, y colocado una cortina floreada sobre el agujero que antes era ventana, y hecho postres y calentado café con vista a los destrozos. Hay un niño que desde hace meses no para de cuidar plantas, gatos y gallinas. Asediado por tanto no dejó de apostar por la vida. Se le moría un gato y adoptaba otro; lo desplazaban de nuevo y reiniciaba un huerto allí donde las estacas de su casa endeble debieran clavarse. Y vimos los primeros jitomates de su planta, regada con tan poca agua, y el único huevo que ha puesto una gallina alimentada con tan poca cosa. Admiro a ese niño, y admiro más a su padre y a su madre. Y ahora sube videos probando bajo un techo que ya no es de lona lo que han logrado conseguir y cocinado para romper el ayuno. Y hace unas caras de placer infinito cuando come pollo, como pienso que las harías tú con los dedos bien pringados de azúcar en circunstancias tan dispares.