Cecilia Magaña (Ciudad de México, 1978). Una de sus publicaciones más recientes es la novela Old West Kafka (Paraíso Perdido, 2018).
1. Miro la casa por última vez. El contrato ya ha sido firmado y la colección de medias y tejidos de la tía Renée arde en el patio, junto con otros tantos trapos que encontramos apretados al fondo del ropero.
—Dah —dice Paula, señalando la columna de humo que se eleva por encima de los edificios vecinos. Cada día está más pesada. La cambio de lado y sus piernas gordas no tardan en abrazarse a mi cintura.
—Esperaste demasiado, hermanita —Angélica tira del pasador que chirría mientras lo muevo arriba y abajo para cerrar la reja.
—Tú también —le digo cuando se para a mi lado para ver el humo subir, más alto que la torre que construirán en el terreno.
—No, tonta: lo digo por Paula —le tiende los brazos y empieza a hacer esos ruidos tontos. —Ya no la puedes, ¿verdad? ¿Verdad, cosita, que ya no te puede tu mamá? Está viejita…
Se la paso y la niña ríe. Angélica se da vuelo:
—Viejita-viejita-viejita.
—¿Crees que es buena idea irnos así? ¿Qué tal que se vuela una brasa o algo y se incendia todo?
Se encoge de hombros y sigue jugando a tocar su nariz con la de mi hija.
—Ya no es de la familia.
La hiedra que se aferra al cancel no piensa lo mismo. Doy unos pasos para ver la vieja fuente de azulejo donde se tomaron tantos retratos. La fuente que, según la tía Renée, visitaban los fantasmas. El patio está lleno de hojas secas.
—Debimos tomarnos una foto.
Angélica no responde. Seguro no me ha escuchado por encima de los chillidos de placer que lanza Paula. Un último retrato de familia: Angélica, la niña y yo. Ella sentada con Pau sobre las piernas, y yo de pie, como si la nena fuera de ella y no mía. Las tres Arroyo en la fuente de talavera azul, con el fuego de fondo. Las hojas secas encendiéndose una a una, retorciéndose desde las orillas, como se queman las fotos.
—Se te olvidó un gato —me toca el hombro y señala el techo de la casa, donde uno de esos bichos nos mira. —Dijiste que los habías envenenado a todos.
—Ha de ser un fantasma —tomo a Paula y ella abre y cierra las manos con el ceño fruncido y su cuerpo tirando hacia Angélica en una especie de reclamo.
2. Ella fue la de la idea, pero dijo que no era capaz de hacerlo: «Tú no amas nada que no sea Fausto, así que puedes matar a cualquier ser vivo». Cualquiera: como Paula y los gatos.
—¿Cuántos tenía Meche cuando se murió? —preguntó Angélica mientras escogíamos las fotos.
—Treinta y seis —le pasé una en donde estaban las dos: Meche y Renée. Menor y mayor, sentadas en la fuente, fumando un cigarro.
—Tú eres más vieja de lo que ella jamás…
—Tú también —se la quité y la puse en la bolsa para el anticuario.
—¿Quién compra fotos viejas?
—Los morbosos. ¿No las has visto en los tianguis?
—No.
—Pues hay quien las compra, a lo mejor para inventarse historias.
—O familias.
Me dio otra foto donde estaban los tres: papá con el par de brujas, porque así las llamó siempre, hasta que le dio la embolia. Entonces ya sólo quedaba Renée. Cuánto trabajo le costó decirlo: «No olviden hacerse cargo de la bruja».
—¿Qué historia inventarías con ésta? —tocó el rostro con el dedo, aunque las dos bien sabemos que si una de las dos fuera la tía Meche, hubiera sido yo y no ella.
—Una de un trío: la hermana mayor y su marido, que también es amante de la menor.
—Qué poco creativa eres, hermana, de veras —me la arrebató y la puso en su montón.
—¿Y qué historia contarías tú?
Se puso a revolver las fotos, separando las de gatos.
—¿Qué hacemos con las de los antepasados de los fieles difuntos?
—Ésos eran de Meche —no dudé en ponerlos con la basura.
—Por eso, ¿a poco crees que los que envenenaste eran ajenos?
Con gusto le hubiera aventado todas a la cara. Pero Paula empezó a llorar en el cuarto de al lado. Me puse de pie y me sacudí la falda-
—Mataste a los tátara-tataranietos de estos que ves aquí.
—La tía Renée los adoptó para acordarse de ella. Era una lesbiana nostálgica, la vieja —fue peor que lanzarle las fotos. Lo supe por el silencio que acompañó el sonido disparejo de mis tacones y el llanto de Pau, que no reconocía el cuarto. Era su primera y última noche en la casa.
Metí la mano en el corral para tocarla y dije: Shh, shhh. No había que hacerla dependiente.
—Deberías darla en adopción si tanto trabajo te cuesta —Angélica la levantó y le dio palmadas en la espalda, moviendo a mi hija de un lado a otro, acunándola.
—No es eso.
Paula dejó de llorar envuelta en los brazos de mi hermana. Lo de la autonomía y el autoconsuelo se fue a la chingada. Ni para qué explicárselo. Ya lo retomaría cuando todo el asunto de la tía Renée se acabara y el consorcio pagara lo del terreno, demolieran la casa y toda la historia de las Arroyo tuviera un nuevo comienzo: el nuestro.
—Fausto es un pendejo —Angélica seguía balanceándose y la niña hacía ruidos de contento.
—Seguro se va a dar cuenta de su error cuando se entere de la herencia.
—Ay, hermana…
—¿Qué?
—Que tú también estás pendeja.
3. La tía Renée había echado la cabeza hacia atrás. El tinte ya no le duraba como antes, pero, ¿qué más daba que a las dos semanas anduviera con el cabello en ese tono de hoja seca?
«Su tía está mal, ¿ya vio cómo usa las medias?», me había dicho la señora de la tienda. «Es que quiere tener las manos cubiertas para recoger basura». Montones de basura, telas y esas alimañas. Todo revuelto en el segundo piso, en las habitaciones donde años atrás se aparecían los fantasmas.
—A tu papá le jalaron las patas —se había reído Renée, tapándose la boca. Tal vez por el aliento. Angélica insistía que era por los dientes: «Hay que mandarle hacer unos»—. Ayer en la tarde vino Meche.
Me tocó las manos llenas de tinte.
—Hay que esperar media hora, tía, si te enjuago ahorita…
—Caminaba como tú, de un lado para otro, cruzando todo el patio —movió su dedo, ahora también manchado de Miss Clairol, haciendo un recorrido de ida y vuelta—. ¡Cht!, le dije, ¿qué haces? Ya métete a la casa.
—¿Y qué te dijo?
—Nada, nomás se me quedó mirando. Estaba como siempre, esperando a Manolo.
En mi bolsa traía toallitas húmedas, las de Pau. Le limpié las manos y quité las manchas de su frente, la mezcla atrapada en los pliegues de las orejas. En el vano del ventanal dos gatos nos espiaban. Les acerqué el bote con lo que restaba de tinte y se fueron dando saltos.
—Todas las noches lo espera. Todas.
¿Seguiría vivo Manolo? ¿Se habría arrepentido alguna vez?
La tía Renée había tratado de levantarse.
—Vamos a ver esas manos —le dije, aunque el manicure no era cosa mía, sino de Angélica, que tenía paciencia para arrancarle los padrastros.
Obedeció, abriendo los dedos gordos, que parecían las ramas pelonas de una flor de mayo.
—¿Por qué no lo dejas y ya? Tanto hombre bueno y tú perdiendo el tiempo con un casado.
—Me estás confundiendo, tía. Meche ya murió hace muchos años.
La bruja ladeó la cabeza oscura y húmeda. Tronó la boca.
—No, Gildita, si es a ti a la que te estoy hablando.
4. Salí a caminar con Paula: le gustaba más el patio. Los escalones de azulejos floreados y frescos que no dejaba de tocar, ensuciándose una y otra vez las manos que luego se llevaba a la boca. Lloró estirando las manos hacia allá. No estaba de humor para llevarle la contraria, así que la dejé en las escaleras, ante la puerta principal.
Las tías habían jugado ahí de niñas. Pasaban horas abriendo los jabones Palmolive con mucho cuidado, para luego envolver una caca de perro o de gato y volverlas a cerrar. Solían dejarlas en los portales de las casas, llamaban a la puerta y se echaban a correr. No muy lejos, para ver qué cara ponían cuando levantaban el regalo y lo olían.
Pau babeó las losetas y golpeó el piso. Ya no importaba. Los gatos se habían ido. Sólo quedaba la basura pendiente por quemar.
«El fantasma de tu papá también entra por ese pasillo», me había dicho la tía Renée. «Trae un sombrero y camina en silencio, por ahí». Yo nunca vi a papá con sombrero. ¿Y si fuera Manolo?
Me senté en la fuente. Después de Pau se me hinchaban las piernas por estar sentada o parada mucho rato. Ella había encontrado una grieta y logró quitar un pedacito de azulejo. Hubiera tenido que levantarme a quitárselo antes de que se lo metiera a la boca, pero estaba cansada.
—¡No, Paula! Eso no.
Se soltó a llorar.
—¿Qué pasa?
—Nada.
La cargué antes de que mi hermana llegara. Traía una foto en la mano y los ojos hinchados por el polvo.
—Mira —me intercambió la foto por la niña, y volví a sentarme para ver a las tres mujeres con esos enormes y oscuros trajes de baño, sonrientes y borrosas.
—¿Quién es la de en medio?
—Una de las Murillo.
—¿Tú crees…?
—¿En qué otra oportunidad? Eran novias de verano, novias de viaje. Mira la mano de la tía Renée.
Siempre me ha molestado que me abrace otra mujer. Pero la forma en que la bruja tomaba a Rosa Murillo de la cintura me recordó a Fausto. La sonrisa, fundida con el blanco de la cara, sin labial, contrastaba con los labios cerrados y seguramente rojos de la joven Meche, al otro lado.
—¿Rosa no era casada?
Angélica alzó a Paula sobre su cabeza y la niña abrió los brazos, todavía mocosa y con la cara sucia.
—¿Quién es un avión? ¿Eh?
—Era casada —le guardo la foto en el bolsillo del pantalón.
—Ay, Gilda, ¿cuándo ha detenido eso a nadie?
Y volvió a darle vueltas a mi hija, andando con ella entre las columnas del porche, recorriendo la ruta del único fantasma masculino de la casa.
«Tu papá, con un sombrero», había dicho la tía Renée. «¿Por qué no Manolo, buscando a tu hermana Meche?», le pregunté una vez. Había arrugado la frente. Estaba haciendo algo con las manos: partiendo pan que remojaba con leche. Pan para los gatos. «Porque los fantasmas sólo hacen lo que hicieron muchas veces».
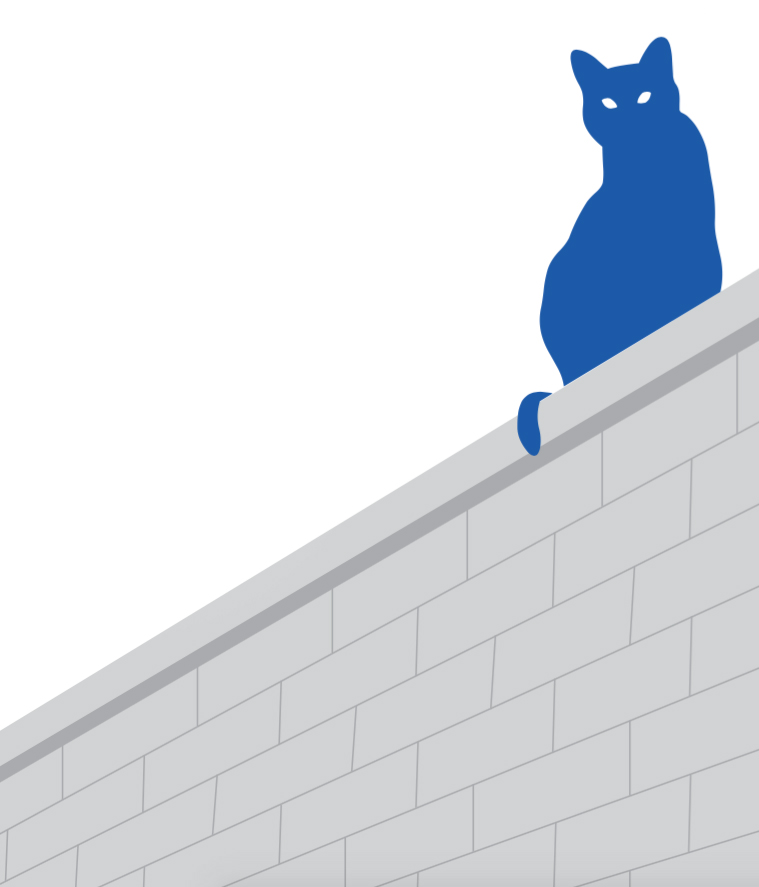
5. ¿Y si envolviera a Paula en una manta y la dejara justo frente a su puerta? Tendría que ser mientras Fausto está en el hospital. Bastaría con dejarla en el suelo, tocar el timbre y correr. No muy lejos. A ver qué cara pone ella.
6. El gato permanece quieto, mirándonos desde la azotea. Mi hermana tiene la llave en su mano pero no vamos a abrir el portón de nuevo. El pasado debe quedarse en su lugar. Igual que las hojas.
—Es un nuevo comienzo —digo en voz alta, imaginando la torre en lugar del humo.
No han dicho cuándo empieza la demolición, sólo nos dieron la fecha de entrega para el juego de llaves. Es lo último que falta. Ya todo está firmado. «¿Para qué quieren las llaves si ni siquiera van a usarlas?», preguntó Angélica, y el hombre de la inmobiliaria respondió que era una cuestión legal. Ella insistió en sacar un duplicado para conservarlo.
—Vámonos ya —dice, y luego lo repite con su voz especial para Pau: —Vámonos, vámonos. Vámonos ya.
La veo cabalgar hasta la esquina, haciendo reír y saltar sobre sus hombros a mi hija. Camino para alcanzarlas.
Procuro no mirar atrás