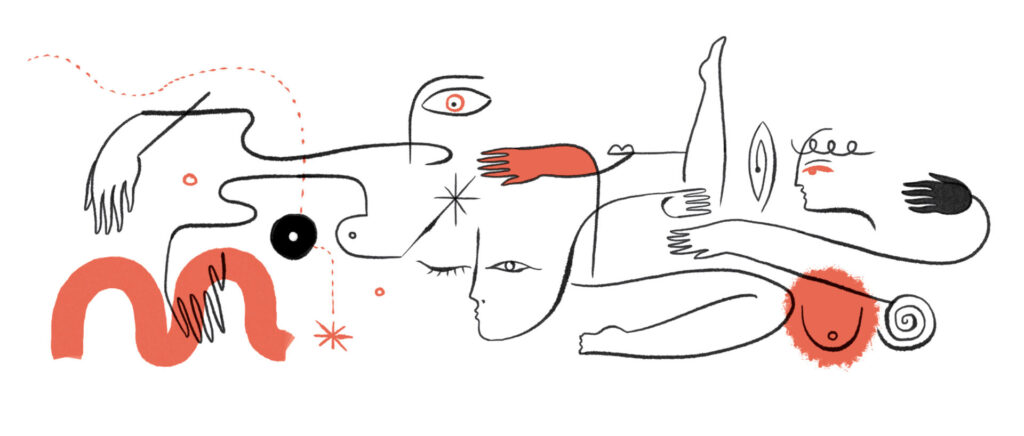Barcelona, Cataluña, 1953. Este es uno de los cuentos de Contes en forma de L (Editorial Moll, 2004)
Traducción del catalán el autor
El taxi se detuvo en un pequeño colapso en la entrada de la calle ** (posiblemente otro taxi que dejaba un cliente). Pese a la hora, ya avanzada en la noche, había jaleo inhabitual en medio de la calle, y me pareció distinguir una silueta conocida que se alejaba rápidamente. ¿Qué está haciendo aquí, a estas horas, Lourdes? Cedí al impulso.
—Recójame en la esquina —dije al taxista.
Se volvió a mirarme con muy mala cara, evaluando la posibilidad de que desapareciera sin pagar. Salté del coche y tuve que esquivar a dos parejas que se entorpecían delante de mí. Llegué a la esquina, y allí no había ni rastro de Lourdes, o de aquella sombra huidiza que me había parecido Lourdes. ¿Era ella o no? El desconcierto me había metido cierta inestabilidad en el cuerpo. De hecho, podía despachar el taxi ahora mismo, estaba a menos de cinco minutos de casa. Me quedé esperándolo en la esquina, mirando arriba y abajo de la acera por si aquella Lourdes bárbara podía hacer algo por mí. ¿Qué espera quien nada espera? El atasco de tráfico se disolvió, y cuando llegó mi taxi, el último de la cola, y se detuvo dócilmente ante mí, me dirigí al conductor por la ventanilla para decir que me quedaba aquí y pagar.
—Son 5,55 —dijo.
Quedé perplejo. No era el taxista que me había traído, sino una mujer. Una mujer taxista. El taxi sí parecía el mismo. Al menos, el mismo modelo.
—Perdone —dije—, creo que hay una confusión.
Me miró agresivamente.
—¿Una confusión? De ninguna manera. Son 5,55.
Medí la situación. Era una mujer de mediana edad, de facciones marcadas, sin duda curtida, fuerte. Muy capaz de bajar del taxi y montar un numerito. Eché un vistazo a la calle, y todo estaba desierto.
—Yo a usted no le debo nada. Fue otro taxi que me trajo hasta aquí. Un taxi que ha desaparecido.
Efectivamente, bajó del coche y se me encaró.
—¿Cómo no me debes nada? ¿Te he llevado desde la Diagonal, y me dices que no me debes nada?
—No le debo nada, señora, lo siento.
Entró violentamente en el taxi y lo aparcó en un lugar en principio insuficiente, que agrandó sin contemplaciones arrastrando el aparcado atrás y unos contenedores de basura. Lo que yo quería era huir, pero una mezcla de sentido absurdo de la dignidad y curiosidad suicida me lo impidió. Aquella mujer cerró el coche con llave y se me enfrentó con media carcajada.
—Ya que no quieres pagarme, al menos podrías comportarte como un caballero y acompañarme a casa.
Me pareció una proposición perfectamente natural.
—Perdone. Realmente, no sé si le debo algo o no, pero he hecho lo que me ha parecido pertinente.
Soltó una carcajada, y echamos a andar.
—Claro que lo has hecho. Soy yo quien debe pedirte perdón. Tu taxi ha encontrado un… —maliciosamente hizo como si dudara—, digamos un cliente especial, de esos que no pueden rechazarse, y tus 5,55 euros, en fin, tú ya me entiendes. Le daban lo mismo. Yo iba detrás vuestro, y como he tenido un día más bien flojo, me ha parecido que merecía la pena intentarlo.
—Ya lo entiendo.
Fuimos arrabal abajo.
—Hay gente que no se fija en la cara del taxista. Como si formara parte del mobiliario. No lo tomes mal, tú me has parecido de la especie de los distraídos.
Se rio. Llevaba pantalones y botas de suela alta, y en ella todo era grande.
—No lo tomo mal. Puesto que el viaje me ha salido gratis, quizá sí que es justo pagarte algo.
Metí la mano en la cartera, y me retuvo el codo.
—Déjalo. Si quisieras, podrías buscarme problemas por lo que he hecho… o por lo que he intentado hacer, porque tú no te has dejado. Has sido más listo que yo.
El innecesario halago me mosqueó. Le tendí diez euros.
—Tómatelo como un… como lo diríamos, como un error de compensación.
Se rio y se detuvo delante de una gran portalada, deteriorada y oscura, en un tramo de la calle por donde yo no recordaba haber pasado nunca.
—Guárdate el dinero. ¿Quieres subir a tomar una copa?
Me asaltó un sentido de catástrofe vertiginosamente sensual. Ahora sí que era el momento de huir. Ella me miraba de frente, con una sonrisa cansada, y me acerqué poco a poco. Como no retrocedía, la besé, y me sentí como si fuera lo primero que nos hiciéramos. Echaba un potente aliento de vino, con ese ardor en cierto modo repugnante que al fin y al cabo aún excita más. Le metí la mano por el jersey, y todo era como una sopa caliente y espesa: piel sudada, lengua muy grande y viscosa, labios pegajosos, y todo con mucha, mucha saliva.
—¿Qué hora es?
Enfilamos una escalera pequeña, con olor a meados y mal iluminada.
—Quiero avisarte —me dijo en un rellano— que en mi casa no hay demasiadas comodidades. De hecho —sonrió y siguió subiendo—, lo que es una copa en el sentido estricto no creo que te la pueda ofrecer, pero eso no importa mucho, ¿verdad?
Me encogí de espaldas. Pasamos una puerta increíblemente carcomida y chirriante, y cruzamos una especie de patio interior con muchos niveles diferentes hechos con bancales de baldosas, lleno de bidones, neumáticos inservibles y restos de bicicletas y coches, un ciclamen, un cerezo y dos palmeras de especie achaparrada. Una rata corrió a esconderse, y empezaba a amanecer. El momento de darse cuenta de que amanece.
—Un sitio curioso para vivir.
Llegamos a una pequeña torre aún más desvencijada, pero menos lúgubre, como de pueblo, y por una escalera cuadrada de caracol accedimos a un piso que parecía una casita de muñecas, todo pequeño y angosto, pero bastante ventilado. Por las puertas había que agacharse para no darse con la cabeza. Entramos en una estancia demasiado cargada en todos los sentidos, tanto en lo que se refiere a la profusión de armarios, estantes, sillas y trastos como por el aire irrespirable. Los cristales sucios de las ventanas horizontales sin cortinas ni persianas dejaban pasar los colores ambiguos del día naciente sobre una ciudad desconocida. Debajo de cada ventana había un lecho, en el primero de la derecha roncaba una vieja, en el siguiente dos críos de entre cinco y diez años, un tercero lleno de ropa sucia y revistas arrugadas. Del fondo saltó un perro que sin un ladrido se lanzó a husmearme desesperado.
—Quita, Boris —dijo ella, y el perro volvió a tumbarse sin perderme de vista, con una mirada estoica y comprensiva que me conmovió—. Boris es el perro —me aclaró.
—¿Y ellas?
Abrió la puerta del fondo, y llegamos a una habitación que más bien parecía un palomar aprovechado. El techo era de cañas, y salvo la entrada, los otros tres cerramientos eran cristaleras. El aire estaba viciado, y no se sabía de qué. Había que subir tres escalones para entrar, y casi toda la superficie, no más de cinco metros cuadrados, lo ocupaba un colchón con sábanas y almohadas en un estado de desorden acorde con el resto, y aun así definitivamente acogedor. La vista del exterior me descolocó; me había desorientado: donde suponía el mar, estaba la montaña, y además de la revelación inesperada, recuperar la referencia me llevó a una inédita exultación de reencuentro definitivo, como por fin después de mucho tiempo, y sin forma de saber cuánto.
—Ellas son lo mejor que tengo… pero no todo lo que tengo.
Se desnudó, demasiado deprisa para mi capacidad de asimilación. Qué hago aquí, qué quiero de esta mujer, qué quiere ella de mí, qué me pedirá, por qué no me he detenido en ninguna de estas preguntas hasta ahora; todo esto quedaba atrás vertiginosamente. No era una mujer atractiva, no era joven, no participaba de ninguno de los refinamientos que de manera tan tópica como se quiera, pero al fin y al cabo tan cierto, configuran la seducción. ¡Ay de lo que dejan los tópicos cuando se derrumban! La belleza es algo más que un atributo de los individuos, una coraza universal, y lo que deja su desvanecimiento son los acantilados de la personalidad, lo que de único es capaz de tener cada cual. Un cuerpo joven no está verdaderamente desnudo hasta que le han pasado encima los años. La maceración del tiempo la había llevado más allá de la belleza, hasta el límite del atractivo sexual, hasta la oscura idea del pleno dominio del conocimiento. Despojada del tesoro de la juventud, aquella mujer era carne viva. La mujer más desnuda que he visto nunca, obscenidad llamativa, exigente de totalidades devoradas, y allí estaba yo, mareado, aterrado, haciéndole el amor sin preguntas y sin condones, con un sutil hedor de suicidio.
De repente me encontré a una distancia astronómica del mundo, de la vida cotidiana, como si la ciudad fuera un incomprensible absurdo, tranquilizadoramente lejano y al mismo tiempo alcanzable, como si, totalmente protegido, desde allí pudiera controlarlo todo como quien controla un juego, manejándolo y al mismo tiempo minimizando las pérdidas a la dimensión de recoger las piezas para volver a empezar. No esperaba nada de lo que habitualmente se va a buscar en una situación como esa. Ni confesiones ni advertencias, ni promesas, ni reproches, ni consuelo.
Nos preguntamos el nombre, pero no a qué nos dedicábamos. Yo creía saber su oficio, y a ella no debió de interesarle el mío. A la postre yo no sabía nada, y a ella más que no interesarle, no le cambiaba nada. Barrendero o papa en Roma, tanto para ella como para mí todo seguiría igual después de haber vuelto a cruzar esa puerta. Ingravidez.
Me columpié en la bárbara idea, por otra parte, ahora avalada por cierta visión científica, de que las cosas tienen una apariencia profunda, y adoptan un aspecto ilusorio en el momento en que les echamos la vista encima. Y justo cuando dejamos de percibirlas vuelven a su apariencia profunda, a la terrible, a la insoportablemente hermosa, a la destructivamente divina, y por mucho que nos volvamos de pronto para intentar sorprenderla, la realidad siempre será más rápida en cambiar a tiempo de rehacer el engaño. Sentí que, desde allí la visión profunda, la transparencia esencial, se podían vislumbrar. Cómo ver las cosas que justamente no podía ver, no tenía ninguna importancia. Desde allí tenía el control del mundo.
El conocimiento, el dominio visual —por otra parte, bastante agradecido desde el estricto aspecto del paisaje, al menos del celeste—, el sobrevuelo de las miserias, los desastres y las dependencias. Sentí que no quería moverme de allí nunca más. Que, de forma tan repentina como imprevista, se me estaba ayudando a morir, se me acababa de hacer el incomparable regalo de la felicidad. Los ojos de aquella mujer, a la que había visto por primera vez hacía tan sólo tres horas pero que debía ser la persona que mejor me conocía del mundo, de manera inequívoca me hacían saber que ella lo sabía todo, y no le dolía ni tenía la intención de pedirme nada, pero, y eso no era ni más ni menos terrible, tampoco de negármelo.
¿Cómo se vuelven ceniza las brasas? ¿Cómo se marchita una flor? Cómo salí de allí, no tiene ningún interés. Dos días más tarde, Lourdes entró a mi despacho. Comentamos novedades, y cuando se iba la detuve en la puerta.
—¿Qué hacías en la Rambla, el otro día por la noche?
Justo entonces entró su marido, y una indecisión de los ojos de Lourdes, breve pero perceptible me pareció que sólo para mí, era señal de que no todo había sido lo que parecía, ni había dejado de serlo.
—Ni te lo imaginas —le dijo, y le abrazó por la cintura—. ¿Sabes a quién ha conocido? —me miró frontalmente, con la más agresiva de las sonrisas—. ¡Figúrate, a Malina!
De allí sí que no se podía salir. Todo era luz blanca. Completamente blanca.