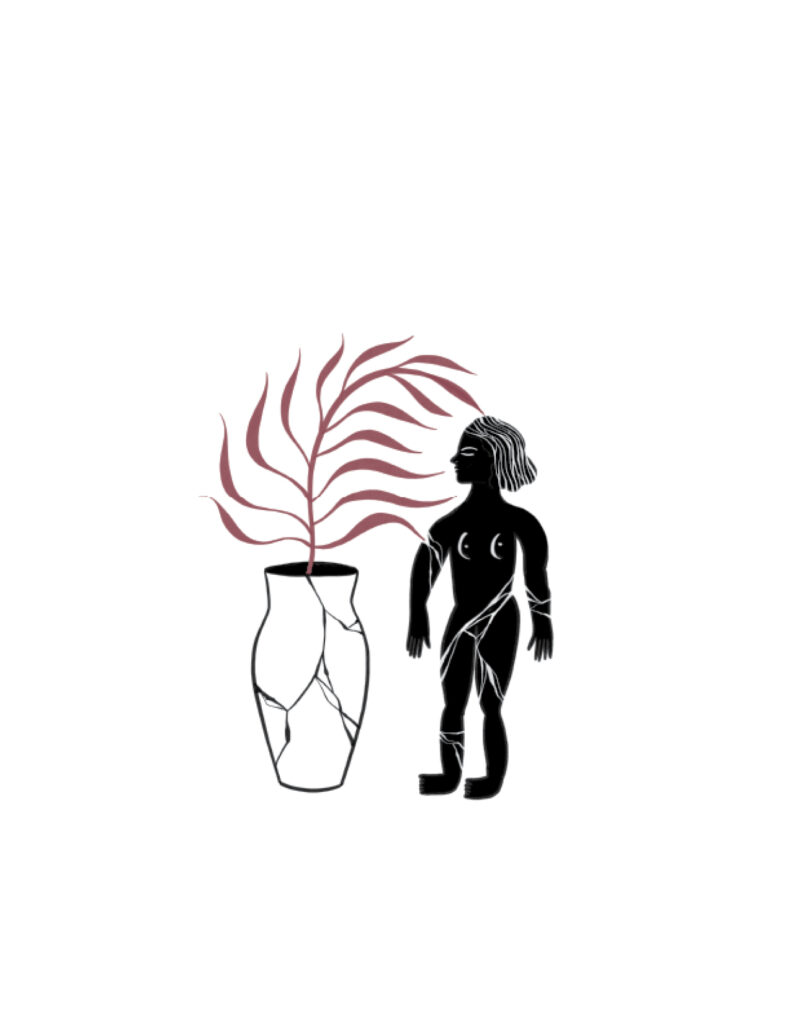Guadalajara, Jalisco, 1987. Esta es su primera publicación literaria.
Helena llega a la estación después de la hora pico matutina. Camina unos veinte minutos desde su casa. En ocasiones, tres más. Otras, dos menos. Se lo dice el smartwatch enroscado en su muñeca izquierda. Regalo de Sergio. Checo para sus amigos. Sergito para sus suegros. «Amor» para ella, cuando está de buenas. O sea, casi nunca. Aunque parezca una modelo perfecta para los seminarios, diplomados y cursos que promueven la felicidad a costa de todo. Aunque le sonría a todo mundo. Aunque se impida tener episodios de furia y machaque, como lo hace con cualquier insecto desagradable, sus ganas de gritar, de insultar. Está segura de que es más sencillo hacerlo así: sonreír, siempre sonreír. Mostrar un desencanto oculto por sus labios de papel plegado. Sonrisa doblada. Sonrisa de origami. Cuando sonríes, la gente se emociona. Cree que eres un ser de luz. Un tipo de ángel encarnado deseoso por compartir su alegría para sublimar la miseria. Así te evitas dar explicaciones. Es una especie de defensa perfecta. Hasta los niños evitan preguntarse si algo está mal. No sospechan. Ni ellos, ni nadie. Es una defensa perfecta, sí. Esto rumia Helena mientras baja las escaleras que descienden al andén.Se adentra unos cuarenta metros bajo tierra. La línea fue construida en una parte alta de la ciudad y esa profundidad era necesaria para nivelarla con las otras que apenas penetran unos diez o quince metros debajo del suelo. Le gusta recorrer los ciento treinta y cinco escalones que separan las banquetas del interior del túnel. Es su terapia, ingresar en esos salones de luz artificial. De haber un apagón, Helena no vería nada. Todo es más sencillo aquí. Después de que la mayoría se va a trabajar, esto se vacía. Una ilusión, lo de que esté vacío. No es posible con las más de veintidós millones de almas que deambulan por aquí. Las vivas, al menos. Las otras, las muertas, nada más contribuyen a hacer de esto un hormiguero inconmensurable. Como mi madre. Como mi padre. Larguísima esa palabra. A ver: in-con-men-su-ra-ble. Seis sílabas. Enorme. Pero es la mejor forma de decirlo. Es común encontrar, a esas horas, más de una banca libre en el andén. Ahí abajo, el celular y el smartwatch son inútiles como el tiempo que miden, piensa Helena. Levantarme, correr por el camellón central, regresar, bañarme, hacer el desayuno de Mati y de Pao, apurarlos para que se suban al carro, darles un beso de despedida (a ellos y a Sergio), agarrar mis cosas, ponerme los audífonos sin música, pero con el bloqueo de sonido exterior activo, y caminar hasta acá. De lunes a viernes. Desde hace unos cuatro o cinco meses. Antes de sentarse en uno de los extremos de la banca, Helena saca de su bolsa:
un termo de acero inoxidable
una libreta forma francesa de tapa negra
un paraguas extensible
un libro de bolsillo de una serie de fantasía y
una revista de tejido.
Siguiendo ese orden, los coloca en fila india junto al lugar que ocupará. Así evita que alguien se siente a menos de un metro de ella. Con los audífonos puestos todavía, sin música todavía, ocupa su lugar en la banca y espera a que llegue la tanda de vagones.
Hace cuatro meses, bajó al andén de esa estación con la intención de aventarse a las vías. Le parecía una manera de arruinar, por un momento, los planes de otros. Su cuerpo descuartizado, sus miembros desprendidos y a muchos metros de distancia, provocarían un atasco de horas. Evitarían que la gente llegara puntual a sus citas, a sus oficinas, a los centros comerciales, al mercado, a los restaurantes, a las librerías, a los cafés, a los museos, a los hoteles. Los despojos trazarían una especie de camino de migajas sanguinolentas sobre los rieles. Quizás hasta un chisguete hemático alcanzaría a cualquiera que anduviera por ahí.
Lo había decidido mientras preparaba unos huevos revueltos para sus hijos. Se le vino a la cabeza, así nada más. Sin causa. Sin discusiones de telenovela la noche previa. Así, sin provenir la opción de un adulterio encendido. Ni siquiera de haber aparecido como respuesta a una de sus malas cogidas con Sergio. Ya estaba acostumbrada. ¡Bingo! Fue más bien por eso, por el hartazgo. Por la insatisfacción de lo cotidiano. Por la convicción de no formar parte siquiera del club elitista de las familias desgraciadas, cuyas singularidades se encuentran en su misma desdicha. Única en su diferencia, la desdicha. Brillante. Particular como ella: Helena, la guapa; Helena, la rara; Helena, la que mataba el tiempo con sus clases de cerámica. Helena. No pudo achacárselo a ningún naufragio vital urdido por la soberbia o los celos, o la envidia. Lo resolvió de repente. Aventarme por aburrimiento. Aventarme por cansancio. Es tediosa una vida perfecta. La mamá bonita que no se ha hecho ninguna cirugía. La mamá que siempre le sonríe a la gente. La que es tranquila. La que es un ejemplo. Puras chingaderas. Puritita decepción. Al menos su gran acto trágico quedaría inmortalizado en las redes sociales, en las noticias del día, en el rencor incubado dentro de los usuarios gracias a la clausura temporal del servicio. Y después, nada. Otra vez nada. Así llegó Helena al andén hace cuatro meses. Se colocó muy cerca de la línea amarilla de seguridad, lista para arrojarse en cuanto el viento subterráneo se aproximara, cálido, perseguido por los vagones. Estaba a punto de hacerlo cuando la corriente de aire viciado se arracimó en su cara sonriente y sintió a la tía abuela Ramona, ahí al lado.
Los procesos de la corteza frontal del cerebro de Helena actuaron de inmediato y le comunicaron el absurdo de su percepción. No había nadie junto a ella. Menos Monchita, que ya estaba bien amortajada y enterrada en uno de los cementerios de la ciudad. Sin embargo, el sistema límbico irrumpió con su colección de memorias sujetas a la emoción, esos instintos causantes de ilusiones y delirios y fantasmagorías casi imposibles de suprimir para la razón. No había nadie junto a ella y, de repente, Monchita la tenía agarrada de su brazo derecho, hablándole desde su fragilidad, cuando acabaron en esa misma estación después de una salida a tomar fotografías. Ahí, entre el olor a suelo mal lavado y trapos humedecidos, al límite de la putrefacción; entre el sudor de hordas de burócratas impregnado en los azulejos; entre el ruido de caucho en sordina deslizándose sobre el metal, entre frenos chirriantes y anuncios deslavados de llegada y salida, Ramona la sostenía del brazo. Helena, hipnotizada por la procesión desacelerada de los vagones, y su tía apretándola un poco para llamar su atención:
¿Los vagones también se cansarán como yo, Helena? Antes de dejar de funcionar, ¿tendrán un presentimiento? Hasta hoy me doy cuenta.
¿Cuenta de qué?
De que ya se acabó.
Se acabó… No, tía, cómo crees, nada de eso. Sólo estás agotada, nada más. Ya no aguantas andar caminando entre tanta gente. Vas a ver que después de llegar a tu casa y acostarte un rato se te pasa. Yo también me siento así a veces y resulta que es pura fatiga.
No, Helenita, no. Una sabe cuando la muerte la ronda. Por ahí leí a la muerte como si estuviera vestida de noche. Como si ella se encargara de tejer un vestido con las horas negras de la madrugada. Como ese título bellísimo de un libro argentino: Sombras suele vestir. ¿Te das cuenta de lo lindo que es eso? Así estoy yo, a punto de vestirme con ellas.
Monchita, mejor dejamos esto, ¿no? Son puras imaginaciones tuyas. Si todavía puedes caminar. Todavía puedes acompañarme a tomar fotos, a buscar inspiración para la clase de cerámica. Ya ni Sergio ni los niños me siguen el ritmo. Y mírate: tú aquí, guerreándole conmigo.
Vine porque me dijiste que íbamos a tomar el metro. Nada más por eso. Me gusta estar aquí, rodeada de una tierra que siempre intenta escapar por los muros. Un tipo de entierro anticipado. Me hace volver al único viaje que hice sola. No te lo he contado, ¿verdad?
Creo que no.
Deja que pase esta corrida. Agarramos mejor la otra. Y te cuento, ¿sí? No me pongas esa cara, bien sé que no llevas prisa. Tenía unos veinte años y en el país todavía los trenes eran importantes, Helena. Me invitaron a una boda por allá en el norte. Lejos, lejísimos. El viaje lo hice en esos vagones viejos de láminas agotadas. Ya no funcionan. Ahora están detenidos sobre las vías en los parques de operaciones, oxidándose, consumidos por la herrumbre. Me acuerdo estar parada en el andén, como ahora, antes de salir, embebiéndome del espacio ahumado. Recuerdo los camarotes compartidos. El movimiento lento del tren. Toda una aventura para ese momento. Más para una mujer soltera. Que cómo me atrevía a hacer eso, me decían tus tíos. Que era una locura mía, una de mis ocurrencias para reventar por dentro a la familia. Sucede que siempre había querido viajar sola y la boda fue el pretexto. En Guadalajara, tomé el Ferrocarril del Pacífico. Preferí agarrar el que se detenía en todas las estaciones, en pueblos y ciudades. El Burro, le decían. Me bajé en cada una de las paradas. Me dediqué a fijar para mí misma, como tú lo haces con el aparatejo ese, los cerros del fondo, más bajos mientras más avanzábamos, los campos sembrados, primero, la selva profunda, después, y la tierra sedienta y agrietada y vencida. Había gente que se despedía, que sonreía, que se resignaba. Había, sobre todo, compasión. No la compasión de los católicos. Esa es una falsedad. Era una compasión hecha de la ternura de las historias anónimas. Hecha de entrar en la infelicidad de algunos a través de sus relatos. ¿Sabes, Helena? Recuerdo las miradas. Todavía la gente estaba acostumbrada a verse a los ojos. No les daba miedo, como ahora. Creo que por eso me gusta viajar en metro. Ya ni lo que he intentado escribir sobre ese viaje en tren sirve de depósito para la memoria. Estar aquí abajo me ayuda, Helena. Si las palabras sobre el papel no lo hacen, estar aquí parada, sí. Mira, ahí viene el siguiente. Nada más te lo quería compartir por si quieres usarlo para… inspirarte, como dices. Ya sabes lo que me gustan tus experimentos de cerámica. Me prometes que vas a hacer algo con esto, ¿verdad?
Helena asintió.
A punto de arrojarse hace cuatro meses a las vías, la conversación con su tía abuela, recuperada gracias al olor, al ruido, a la absorción de un soplo pasado, la espabiló. Dejó que los vagones llegaran, abrieran sus puertas, vomitaran dos o tres pasajeros, y partieran de nuevo. Fue ahí cuando decidió aplazar su suicidio. Retrocedió y se sentó en una de las bancas al fondo del andén, atravesada por la energía del recuerdo. Era un cese a las hostilidades dentro de ella. Si algo le serviría para soportar la rutina de su vida, la muletilla de los desangelados encuentros sexuales con Sergio, salir a correr, hacer desayunos apresurados para sus hijos, reunirse con amigas, ir a la escuela a recoger a los niños y llevarlos a sus clases vespertinas, cenar juntos, agarrar un libro, quedarse dormida y comenzar de nuevo… si algo le ayudaría a aguantarlo sería su nuevo proyecto de cerámica. Lo tuvo muy claro después de unos quince o veinte minutos. Abandonaría la fabricación de juegos de té y usaría la técnica raku para elaborar vagones en miniatura. Cada uno reproduciría un momento del viaje de su tía Ramona; cada uno sometido a cocciones diferentes para lograr los tonos de las etapas de la travesía en ferrocarril; cada vagón enlazado a otro, como los retazos del ensueño de Ramona. Sería entonces el armado de un tren infinito, sin máquina que lo transportara. Una obra en proceso destinada a convertirse en un paliativo de caducidad incierta.
Eso fue lo que decidió Helena cuatro meses atrás. Ahora, observa desde la banca el peregrinaje cansado de los vagones. Cada mañana, baja a hacerlo. Por supuesto, podría buscar imágenes de lo que fueron los trenes en la época aproximada en que su tía Ramona abordó el Ferrocarril del Pacífico. Sería más sencillo y fiel a lo real. Pero no le interesa ni la sencillez, ni la correspondencia exacta con el mundo. Prefiere el anacronismo al fijar el viaje de la tía abuela —la única con la que se permitía abandonar su sonrisa de labios de origami y gritaba y hacía pataletas y berrinches adultos— en un presente en marcha, incapaz de detenerse. Cada día tiene la oportunidad de documentar, en la misma corteza frontal derrotada hace unos meses por el poder de los ejércitos límbicos, los detalles de ventanillas raspadas con nuevos signos, las abolladuras relucientes, los marcos de aluminio mellados, los interiores sucios, las lámparas intermitentes. Son detalles que le permiten fabricar sus cerámicas miniatura. Esas con las que prueba, una y otra vez, los cambios cromáticos provocados por la variación de la temperatura de horneado. Cuando se enfrían, algunas las destruye, indolente, si percibe un defecto mínimo. A otras, las que pasan su escrutinio, las ancla entre ellas y las coloca, en series de diez, sobre los estantes fijados a lo largo de uno de los muros de su estudio. Sabe que, en algún momento, tendrá suficientes para montar una exposición. Está segura de su calidad, de lo hipnótico de sus colores tornasolados. Suficientes, aún sin contar las que les he regalado a Mati y Pao para sus juegos.
Helena mira su smartwatch. Decide regresar. Recoge sus cosas desplegadas sobre el asiento. Ya ha visto suficiente ese día. Desconoce si sus ansias de ser triturada por las llantas de caucho volverán. Quizás estén ahí agazapadas, esperando que deje de extraviarse en la memoria de su tía abuela fallecida, esa que ha hecho suya. Se levanta y acomete los primeros escalones. Debe subir ciento treinta y cinco. Mientras escala hacia el desvencijado mundo superior, repasa su última clase. Nos enseñaron a pegar las piezas rotas de una vasija uniéndolas con una mezcla de resina y polvo de oro, o plata, o platino.