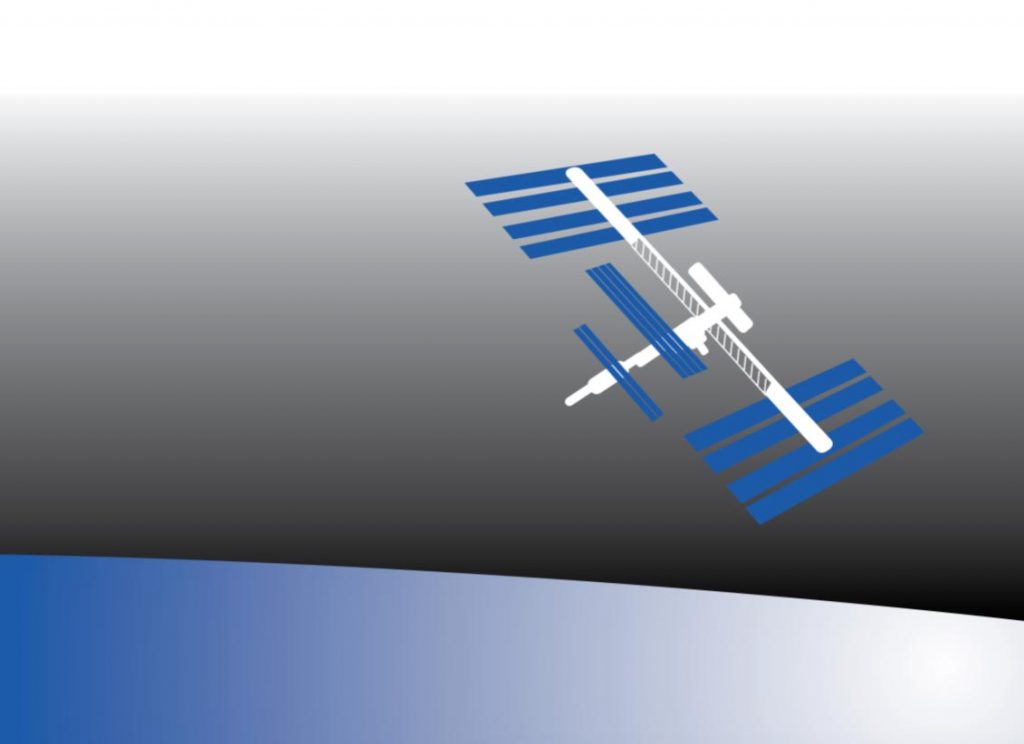Julián Herbert (Acapulco, 1971). Uno de sus libros más recientes es Ahora imagino cosas (Literatura Random House, 2019).
«¿Qué hacemos aquí?», me pregunté mientras flotábamos hacia el último tercio del halo azul y rojo que enmarcaba nuestra segunda órbita lunar. Tomé la mano enguantada y tiesa de Sylvia, que se movía a la deriva muy cerca del visor de mi casco dentro de una astronave con vaga forma de trompo. Respondí para mis adentros: «Aprendemos a estar juntos en lo estrecho y en la Nada».
Despegamos de la Tierra hace ochenta horas pero iniciamos este viaje varios años atrás, la mañana en la que apareció en mi bandeja de Hotmail un mensaje de Karla Harad, representante para Latinoamérica de SpaceX y de su ceo, el legendario vidente tecnoindustrial Elon Musk. El email era una invitación para formar parte del programa espacial de la empresa con miras a una expansión del ámbito tecnológico al humanístico; de lo utilitario al turismo espacial y la conciencia ecológica; y de la investigación militar y científica a las posibilidades demográficas y fisiológicas de la colonización multiplanetaria.
Estuve a un paso de declinar: la carta me llegó a los cuarenta y siete años, a principios de 2018. Acababa de volver de una estancia de dos meses en Shanghái, estaba económicamente quebrado, era un bebedor empedernido y no tenía empleo. Lo primero que me animó a aceptar fue el entusiasmo de Sylvia: el documento estipulaba que un aspecto del programa era participar en parejas como una prueba de tolerancia psicológica mutua con miras a la futura colonización de Marte. Lo segundo fue que otorgaban una dieta económica jugosa por acudir durante varios años a un centro de internamiento de primer nivel para adquirir la formación técnica, la reconexión emocional y el acondicionamiento físico necesarios para el periplo. Lo tercero y definitivo fue que mis únicos compromisos a cambio eran la redacción de esta y otras crónicas y mi aquiescencia a participar en la promoción y difusión del proyecto antes y después del viaje.
Tardé sólo dos días en decidirme a firmar el contrato. Desde entonces he invertido más de un lustro de mi vida en entrenar para resistir la experiencia. Viajar al espacio exterior es un acto romántico —jamás volveré a ver paisajes tan sublimes— pero es también una declaración de guerra contra los límites del organismo terrestre y la mera humanidad.
Hace unas horas llegamos (Sylvia y yo y los dos astronautas que nos guían: los comandantes Aldrin Dargelos y Rueben Albarn) a la Estación Espacial Internacional (ISS). Nuestra nave, la Flysnake 1, se acopló a la ISS sin conflictos pese a la enorme cantidad de chatarra que orbita alrededor de la Tierra junto con nosotros: rebasándonos, rozándonos, haciéndonos conscientes como nunca de lo que significa la velocidad. Una de las sugerencias que nos hacía Elon Musk en su último comunicado (nunca hemos podido encontrarnos con él en persona) era evaluar subjetivamente lo que la basura orbital significa para nosotros, y cuál sería nuestra sugerencia para librarnos de ella. Mi conclusión es que considero imposible escapar de toda esta mierda, por la misma razón que nuestros drenajes terrestres profundos explotan a cada rato y no hay manera de disimular la peste de las alcantarillas. Los seres humanos siempre hemos cagado más de lo que somos capaces de limpiar. No sólo es un hecho histórico: es una verdad poética. Además, la basura espacial es hermosa.
Lo primero que intentamos al llegar a la ISS fue asearnos; digo intentamos porque la sensación íntima más difícil de combatir en condiciones de gravedad cero es la de estar sucios. La ventaja de la estación es que es más amplia que cualquier otro ingenio astronáutico; en consecuencia, la sensación de flotar sin rumbo y al mismo tiempo estar enclaustrado se aminora. Uno puede «volar» dentro de la estación sin los aditamentos más pesados del traje a través de doce metros lineales en pos de una pequeña esfera de agua para lavarse la cara y las manos, y ese solo gesto —mitad heroico y mitad lúdico— le devuelve al viaje fuera de la Tierra su nitidez infantil, la claridad de su glamur e insensatez. La ISS no es grande, pero comparada con la Flysnake 1 es una especie de mansión hollywoodense de plástico y metal.
Desde la primera década del siglo XXI, Elon Musk buscaba estrategias para viajar al espacio reduciendo a la vez los costos monetarios del combustible fósil y el costo ecológico de la contaminación. Primero intentó, sin éxito, comprar a la ex Unión Soviética cuerpos de misiles nucleares despojados de las cabezas bélicas. Luego diseñó el Falcon y el Dragon, vehículos basados en la tecnología de los transbordadores espaciales del programa estadounidense Voyager, pero con una ingeniería de materiales y de comunicación más fina. Estas naves han dado buenos servicios a la ISS desde entonces. Hace más de una década, el equipo de Musk consagró su energía al desarrollo de lanzaderas iónicas, con relativo éxito pero, desde 2018, SpaceX ha invertido su dinero y la mayor parte de sus recursos científicos en otro mecanismo desarrollado por estudiantes de astrofísica en 2017: el ascensor espacial de nanotubos de carbono DialX, un complejo aparato en vías de construcción que alberga como parte de su estructura una lanzadera que por lo pronto reduce la fricción y la velocidad de escape necesarias para abandonar la atmósfera terrestre.
La Flysnake 1 es una suerte de sedán de las naves espaciales diseñado sobre la base del Soyuz ruso, pero con la peculiaridad de que es capaz de transportar a cuatro viajeros en lugar de tres. Por otro lado, su operación es viable con el concurso de únicamente dos de los tripulantes. Eso abrió la puerta a una nueva forma de turismo, una que le interesa a SpaceX: el viaje espacial realizado en pareja. Es más complejo y menos idílico de lo que suena, y los analistas del modelo astronáutico contemporáneo lo saben. Se trata de un tema que atañe a la colonización interplanetaria, pues no basta conquistar otros mundos: es necesario construir en ellos cohesión social, bases para la organización comunitaria y, por supuesto, garantizar la reproducción de nuestra especie. El experimento de SpaceX trasciende la astrotecnología y es uno de los primeros que se realizan en gravedad cero, poniendo lo antropológico y lo cognitivo a la par de la física.
Sylvia y yo hemos pasado ocho años en pareja. Nuestra convivencia se basa en las mutuas libertad y compañía: gozamos a diario de una razonable cantidad de tiempo juntos, luego cada quien se dedica a lo suyo. Lo que nos traumatizó de la Flysnake (un despegue no demasiado bruto desde una lanzadera sostenida por piezas de nanocarbono; dos órbitas meramente turísticas en torno de la luna; un descenso controlado y un acoplamiento a la ISS con labores científicas, filosóficas, periodísticas y de entretenimiento —así rezaba el comunicado oficial— para luego reingresar a la atmósfera terrestre) fue pasar tanto tiempo hacinados, el uno junto al otro, en un pedazo de chatarra indigno del Infonavit —eso dije yo injustamente en un arranque de furia, en medio de una pelea intersatelital. Sylvia no dijo nada, que es lo que hace cuando decide torturarme. Quizá lloraba, pero no puedo asegurarlo: es imposible que las lágrimas fluyan en gravedad cero.
La paradoja del viaje a las estrellas es que, hasta donde alcanza a atisbar nuestra tecnología, el único medio que nos permitiría llegar a los vastos espacios interestelares e intergalácticos (curiosos espacios donde, además de distancias inconmensurables, lo que abunda es la ausencia de materia) es un reducto pequeñísimo, una estrecha habitación sin clima ni oxígeno donde, además del riesgo de morir en condiciones inhóspitas, debemos afrontar la compleja convivencia con seres de nuestra propia especie, sean santos o bandidos.
Mientras reviso mi traje espacial por órdenes del comandante D’Argelos y me preparo para nuestra primera actividad extravehicular (eso que en términos coloquiales llaman «caminata espacial»), recuerdo un texto de los 90 firmado por Foster Wallace: «Una cosa supuestamente divertida que nunca volveré a hacer». En su crónica, David se maravilla de la temeridad o estupidez humana, que ha convertido en cumbre del jolgorio un crucero por el mar Caribe, valga decir: una visita a los abismos preternaturales del océano, poblados de misterios y cachalotes blancos asesinos y de las mandíbulas predadoras de los tiburones. Me pregunto qué sentiría David si estuviera en mi lugar: sentado en un pedazo de lata al pie de un agujero frente al que el océano parecerá un charquito; rodeado de destellos que pueden derretirte en un nanosegundo; semihundido entre los colmillos del más salvaje y vasto de todos los tiburones: las fauces de la antimateria. Yo estoy aquí y tengo miedo, pero no tengo el don de hacer profecías. No sé si la humanidad es de veras estúpida, lo que sí sé es que estoy dispuesto a acompañarla hasta el fin del universo en su búsqueda de preguntas.
Me asomo al exterior de la ISS. Allá abajo está la Tierra, tan luminosa a esta hora que parece una de esas pequeñas esferas navideñas que agitas y se convierten en tempestades dichosas. Tomo de nuevo la mano enguantada y tiesa de Sylvia: ya no estamos enojados, ya somos otra vez los compañeros de un viaje a la Luna —como nos vimos al principio de este entuerto, una noche de diciembre de 2016, sentados en el piso de una habitación de hotel. El amor lo vale todo, y todo significa resignarse de antemano al fracaso. Salimos de la ISS detrás de Rueben y D’Argelos. Y ahí está: el milagro del espacio exterior enmarcado por bellísimas corrientes de basura satelital. ¿Qué hacemos aquí?, me pregunto de nuevo. Y me respondo: buscamos una nueva definición para el tamaño de los lugares y las cosas