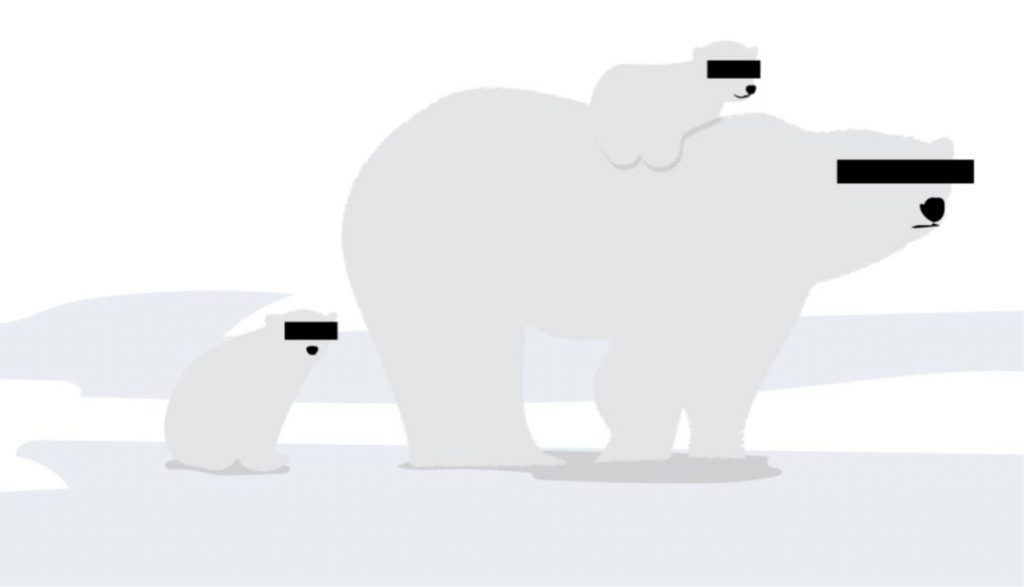Cecilia Eudave (Guadalajara, 1968). Entre sus últimos libros se encuentra Aislados (Urano, 2015).
I. Mientras termina su té de la tarde no deja de mirar, con cierta nostalgia, a los niños que juegan a la pelota debajo de un hermoso pino que luce recién podado. Un poco más allá, una pareja recostada sobre una ligera frazada, con todo dispuesto para el almuerzo, se resguarda del sol gracias al magnífico árbol de jade, frondoso y de un verde vibrante, que estimula el buen humor de cualquiera. Se emocionó al observar el ombú pletórico de follaje, cómo había ensanchado su tronco y robustecido sus ramas, porque es justo debajo de ellas que se sienta la joven de la blusa roja. Sí, a él le gusta mucho esa chica, quizá porque siempre está leyendo, envuelta o absorta en los vahos de esas historias que él no alcanza a imaginar porque sólo distingue, desde su altura, el color de las tapas de los libros que lleva en la bolsa. Verla así, libre, despreocupada, como en otro mundo, lo devuelve a su realidad: la de un gigante melancólico que habita bosques de cemento y hierro mientras cultiva bonsáis como sin con ello recuperara algún futuro incierto usándolos como maquetas.
II. —No, que no todas las piezas que le ofrezco son iguales. Mírelas bien.
El comprador se acercó a los tres dibujos hechos con carboncillo que le ofrecía el vendedor. Apuró su copa de vino, nervioso. Se aproximó, otra vez, a observar esos círculos irregulares rellenos de una negritud ceniza. Se reprochó estar ahí, pero debía comprar una pieza para encajar con todos sus amigos, familiares y seres más cercanos que ya poseían un trozo de… ni cómo llamarlo.
—Me siguen pareciendo todas iguales —enfatizó, intentando con ello resistirse a la compra.
—Mírelas bien, mírese bien.
Suspiró resignado ante la insistencia del comerciante y se animó a decir lo primero que le vino a la cabeza mientras le servían más vino.
—Ésta me parece un insondable pozo oscuro, ruin, sin fondo, egoísta, que extermina a cualquier ser vivo a su paso. La segunda, un agujero desolador, opaco, siniestro, mezquino, sin remordimientos; y la tercera me recuerda una boca sucia, ennegrecida, sin palabras propias, violenta, que se traga todo lo que le dicen y luego lo vomita.
—¡Excelente! Ya ve, no todas las circunferencias oscuras son iguales. Dígame, ¿con cuál visión del devenir se identifica? Y recuerde que el enmarcado va por nuestra cuenta.
III. Cuando le preguntaron cómo era su infancia, qué pensaba hacer con su futuro, el pequeño se rascó la cabeza y lo miró con ojos confundidos. Prefirió no contestarle, pues no sabía bien a qué se refería con aquello y no quiso meterse en un lío. Tomó sus instrumentos para irse a trabajar; hoy tocaba ir a la fábrica, mañana bajar a la mina. Antes pasaría a ver a su hermana, a
la que extrañaba mucho; un año apenas de diferencia y en breve tendría un bebé. Quizá, y lo pensó por un segundo, a eso se refería ese hombre mientras le sacaba una fotografía.
IV. Sus nietos veían emocionadísimos los imponentes elefantes que agitaban sus orejas y levantaban sus trompas mientras lanzaban unos berridos ensordecedores que les obligaron a cubrirse los oídos. Los impactaron más que las jirafazas esbeltas y de cuellos descomunales, a las que observaron comer hojas de los altos árboles asomando sus graciosas lenguas. Ellos no perdían detalle de nada mientras bebían sus refrescos y comían golosinas. Por fin, llegaron a presenciar el espectáculo de los osos polares, que consistía en ver cómo una osa, de pelaje blanquísimo, jugaba a deslizarse entre la nieve con sus dos oseznos. La operación se repetía varias veces y los niños reían complacidos por las graciosas posturas de las crías al caer. Todo iba perfecto hasta que una pequeña falla técnica —duró apenas unos segundos— causó una interferencia en el rayo láser, distorsionando los hologramas, arruinándole a Paula la ilusión de que aquellas maravillosas escenas eran reales, eran vida. Los nietos notaron de inmediato el ligero temblor en las manos de la abuela, como cuando está a punto de llorar por algo. Rápidamente la sacaron de la sala llamada «La sexta gran extinción», la sentaron en una banca y esperaron a que los sollozos cesaran. Hoy, durante la merienda, no habrá historias ni recuerdos, todos guardarán un estricto y melancólico silencio