Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977). Su libro más reciente es El sueño de toda célula (Antílope, 2018).
nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno. llegamos a casa. su celular sonó durante toda la visita al zoológico, frente a la jaula de los bisontes, frente a la de los changos, frente a la del oso polar, cuando la cucaracha de madagascar caminaba por mi brazo. quizá, pudo haberlo puesto en silencio, pero no. sólo lo dejaba sonar. luego paraba y cada veinte minutos sonaba, hasta que no. en fin, ya era noche cuando llegamos. en el zoológico habíamos comido una hamburguesa con papas, tomamos refresco. con ella rarísima vez había comido eso, sabía bien, pero no me gustaba tanto. la cátsup sí, creo que le puse demasiada. era noche, estaba fresco cuando estacionó el coche, él se acercó. se veía cansado. ella no me dejó bajar. me quedé dentro, creo que me puse a llorar, pero no sé por qué. sólo los veía por la ventanilla del auto, ahí en el patio del estacionamiento. alzaban los brazos. decían cosas que no escuché. los veía hacer gestos. ella se acercó a él y le murmuró algo al oído. después, él sólo se alejó lentamente como si se lo llevara el viento así flotando como un papalote. lloré más y mucho. ella volvió por mí al coche. tomó su bolsa, me dio la mano y entramos. no me dijo nada, sólo me secó las lágrimas con la manga del suéter y me llevó a dormir. en la cama sentí la primera arcada, una lluvia horrorosa de cátsup con pan, papas, sal y carne cayó sobre la colcha. luego vinieron más. quitó la colcha y las sábanas, después, sacó unas limpias y se soltó a llorar. lloramos juntas, creo. luego nos quedamos dormidas.
ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno. sonó el timbre muy temprano. era un mensajero. dejó una caja, ella firmó de recibido. en la caja había un frasco con lechugas y un caracol de esos de jardín. la serpentina, mi gata, se puso ansiosa y comenzó a brincar sobre los muebles de la sala y la mesa, maulló tanto que casi no escuchamos el teléfono que comenzó a sonar, cada tanto tiempo o eso creo. ella no contestaba. el caracol del frasco movía sus antenas ojos o lo que fueran y se arrastraba lentísimamente por la pared del frasco y luego volvía a subir y bajar. me daba miedo. era raro. los caracoles no son bichos feos. éste no era feo, era aterrador. no pude dormir. por eso cuento, para ver si contando llega la sensación del sueño. pero no llega. las sombras del pasillo caminan hacia mi habitación, las escucho y cuando abro los ojos, desaparecen. desde el otro día huele muy mal. algo huele muy feo como aquella vez que se quedó una parte del almuerzo de huevos con frijoles en las costuras de la mochila y tuvimos que tirarla, sólo que ahora tendríamos que tirar toda mi recámara o toda la casa. el teléfono sigue sonando a veces, cada vez menos. no lo contesta nunca. yo no lo intento. el otro día lo descolgué para que no sonara, aunque sí sonó, así descolgado.
ya van muchas noches que desde su recámara escucho papeles que se rasgan, fotografías que se rompen. a veces cesa el ruido. como yo no duermo, cuando amanece voy por ella para que vayamos a la escuela. creo que sigue yendo a trabajar. vamos en el auto. la escuela está lejos. me deja en la puerta. me reciben y siento raro. el otro día un niño me dijo que parecía hija de un zombi y me le fui encima. le arañé la cara, le desgarré la playera, le dije que era una chingadera. después tuve que esperar en la oficina de la directora, que me preguntó si sabía lo que era una chingadera. dije que no, moviendo la cabeza, hasta que ella llegó. tenía los ojos muy rojos, pero se había alisado el cabello y con una voz que hacía mucho no le escuchaba le dijo a la directora: gracias, yo la arreglo.
subimos al auto de regreso a casa. ella conducía extraño, casi nos estampamos al dar una vuelta equivocada. ése no era el camino habitual. cuando el policía la detuvo se puso a llorar y nos dejaron ir. pensé en volver a decir que eso era un chingadera, pero me quedé callada. llegamos a casa. afuera del auto olía mal, como a basura. ella me llevaba de la mano y no decía nada. tuve miedo. me sirvió corn flakes con leche y acercó una zanahoria a mi plato. entendí que era para el bicho. el caracol seguía en el frasco con tapa y respiradero. nos miraba. le llevé la zanahoria y al voltearme escuché un gemido como el que se escapa cuando sale un olor de coladera. un sonido como si hubiera dicho gracias. los caracoles no hablan. lo digo en voz alta. los caracoles no hablan. ella me escucha y salta de la cocina al comedor. toma una cucharada de los corn flakes con leche, la engulle, mientras me mira con los ojos rojos para decirme que «los caracoles no hablan». parece que va a reírse, pero en lugar de eso se pone a llorar. yo también lloro. el caracol nos mira y suena el teléfono.
siete seis cinco cuatro tres dos uno. esa noche lloré mucho, sé que ella me oyó porque la escuché levantarse, pero no fue a buscarme. tampoco me dijo nada. hasta esa noche el caracol seguía en su frasco con tapa y respiradero. también las sombras que caminan hacia mi recámara y hacen ruido. a la mañana siguiente fui a buscarla. ahí estaba con los ojos rojos y el álbum de fotografías. también tenía el celular en la mano. no me dijo nada, sólo me tomó de la mano, me llevó a la cocina, me sirvió corn flakes con leche y gruñó: «los caracoles no hablan». escuchamos algo que se cayó en la sala. saltamos de la cocina a la sala y el frasco con tapa y con respiradero donde había vivido el caracol hasta ese momento, estaba quebrado. son chingaderas dije en voz muy bajita. el rastro de baba que había dejado el caracol se detenía en el quicio de mi recámara. me dieron ganas de abrazarla, hacía mucho que no nos abrazábamos. cada una se aguantó sus lágrimas. quería decirle que la quería y limpiar las poquitas lágrimas que le salieron con la manga de mi suéter. pero no lo hice. cada una se sonó los mocos. no nos reímos. «los caracoles no hablan», reiteró. sonó el celular. entonces ella saltó de la sala a la recámara a contestar. son chingaderas, pensé, pero no dije.
seis cinco cuatro tres dos uno. salió de la recámara y me pidió que agarrara un suéter. después me tomó de la mano, por primera vez desde hacía mucho tiempo me dieron ganas de cantar en el auto y subí el volumen, pero ella lo apagó. no dijo nada. llegamos al consultorio y me dejó en el vestíbulo con la secretaria. encontré un rastro de baba hacia el librero. lo seguí. qué raro, el rastro de baba se detenía en un libro de rondas infantiles, lo abrí y estaba la canción, esa canción, saca tus cuernos al sol, como de terror. ella salió con los ojos rojos y me dijo, «ya ves dice la doctora que no, que no hablan, que los caracoles no hablan». la doctora asintió y le dijo que pensara lo de los papeles cuando se despidieron. en la casa sacó de su bolsa un frasco que tenía pastillas de diversas formas y colores, me dio dos que parecían perlas y vi cómo ella se tomó cinco. dijo vamos a dormir. alguien en mi sueño dijo los caracoles no hablan por eso representan el cero o la nada y la cancioncita ésa saca tus cuernos al sol. desperté y sentí las sombras viniendo directo a mi cama. alcancé a ver unas antenas esconderse en el ropero. lo vi. sí lo vi y lo oí, un chasquido, un carraspeo algo. era enorme. y luego nada. se cerró la puerta de la recámara. había un rastro de baba en la puerta.
luego estaba adentro. no afuera, como pensaba. en un instante que no sé cuánto duró, el animal estaba encima de mí con su baba con sus antenas ojos palpándome el rostro. el tiempo era raro, algo blando como la baba o la fruta que se ha echado a perder. no pude gritar. estaba a punto de engullirme. desperté. ella estaba a mi lado babeando y roncando. la desperté.
cinco cuatro tres dos uno. dijo que había soñado que flotaba en un río subterráneo. que estaba ahí en la frescura de ese lugar, mirando los rayos de luz que se filtraban por la bóveda, cuando sintió húmedo, baboso y algo encima de su cara estaba a punto de devorarla. eso dijo, pero no hablamos. nos servimos corn flakes. sonó el teléfono. fui a contestar. alcé la bocina que estaba llena de baba y de ella salió una bandada de caracoles, mares de caracoles y babas que inundaron la casa. del clóset salió uno enorme, nos hicimos bolita hasta que sin darnos cuenta un caracol enorme estaba encima de ella. veía sus antenas moverse, sus fauces. y luego ese sonido que parecía provenir de una garganta o una coladera: «sí hablo, no soy cero o nada, soy algo». apestaba. ella forcejeó e intentó quitarse al animal de encima, pero no podía. gritó muy fuerte, tú no existes. los caracoles no hablan son cero son nada. una estruendosa calma se apoderó de la casa. hasta que le dije sí hablan. le grité: «son chingaderas». ella berreó: «no hablan», y forcejeó con el animal. se lo quité de encima y le supliqué que aceptara que sí hablan. «estamos aquí, están aquí, estoy aquí», le dije como si rezara hasta que no me acuerdo. nos quedamos dormidas, creo.
cuatro tres dos uno. hasta que nos despertó el teléfono y ella dijo: «los caracoles no hablan». se levantó y agarró a la serpentina del cuello y la estrelló contra la pared. me aterré y me hice bolita debajo de la mesa. el celular otra vez. ella contestó. era la doctora, porque escuché que ella le preguntó que qué era lo que tenía que hacer con los papeles. luego llegó la serpentina, cojeaba poquito. me consoló que el gato tuviera todavía algunas vidas. luego la vi a ella, estaba tumbada en la sala, a su lado llegó el caracol. ambos parecían ídolos antiguos llenos de baba y oscuridad en medio de un pantano. salí de debajo de la mesa con la serpentina. «sí hablan, sí hablan», repetí muchas veces. «te voy a enseñar». ven. la tomé de la mano y la llevé a la recámara. mientras, una fina lluvia caía dentro de la habitación. miles de caracoles se contoneaban sobre plantas de grandes hojas, helechos y ramas. el enorme animal, la madre de los caracoles, nos percibió y movió sus antenas ojos para enfocarnos. se desplazó en un río de baba hacia nosotros. «sí hablamos».
ella me tomó del brazo y me llevó al comedor donde me ató a la silla. me tapó la boca con un trapo. no hablan. los caracoles no hablan. sonó el timbre. era la doctora. le entreabrió la puerta. pero no nos vio, aunque la serpentina maulló. ella no quiso entrar. le dio unos papeles y le dijo que entre más se negara, más horrible se iba a poner.
tres dos uno. hacía mucho frío. se quedó dormida con los papeles en la mano. me desaté. tomé la bolsa de sal que había en la cocina y se la derramé encima. despertó. olía peor que nunca. el caracol gigante se movió más rápido de lo que puedo imaginar. nos tumbó y se trepó en nosotras. era enorme, pesaba mucho. su baba nos chorreaba y sus fauces se abrieron como si fueran a devorarnos, pero sólo pronunció: «sí hablamos». los miles de caracoles que habitaban la casa comenzaron a aullar croar barritar rugir sonar, no sé. emitieron un sonido como de las entrañas de la tierra que se armonizó e hizo vibrar todo hasta que sonaba como un «sí hablamos» constante. ella que me tomó de la mano y nuestros miedos se hicieron uno solo. comenzamos a emitir el mismo sonido de los caracoles. mi mamá traía los papeles de la doctora en la mano y se los dio al caracol como si fueran hojas de lechuga. la bestia los devoró. cuando se acabaron arrancó la mano izquierda de mi madre y se la tragó. ella berreaba, era un costal de puro dolor y baba. lloré con ella. el animal nos dejó en paz y comenzó a empequeñecerse lentamente. mientras mi madre se iba calmando, poco a poco comenzó a hablarme. entre sollozos me contó cuando se enteró que me estaba esperando se sintió muy contenta y aterrada. que en ese invierno hacía mucho frío y se compró una chamarra muy grande donde cupiera su panza. que tomaba jugo de mandarina todas las mañanas para que no le diera gripa. luego me contó del día que me cargó por primera vez y cómo me prendí a su pecho para alimentarme. luego de cómo volvió al trabajo y su ropa no le quedaba y dejamos de estar juntas todo el día. y de cómo se le inflamaba el pecho y le dolía mucho hasta que dejó de tener leche y cómo se le convirtió en lágrimas que se le salían en las reuniones del trabajo. también me dijo que quería que hiciéramos un viaje en las vacaciones quería conocer los cenotes y nadar en el mar. que también quería que comiéramos muy rico un pescado a las brasas y frutas dulces, piña, naranjas y que miráramos la puesta de sol. mientras me hablaba, el muñón de su mano izquierda iba cicatrizando, lentamente dejaba de supurar y se iba cerrando mientras me preguntaba cómo estaba yo. le dije que la quería mucho. que el otro día no quise vomitar ni quería ensuciar la casa. que ya no quería decir que todo eran chingaderas, que la extrañaba, que me gustaba oírla cantar. y que no quería tenerle miedo. que quería cantar con ella. hablamos y hablamos, de vez en cuando nos quitábamos el cabello del rostro una a la otra y nos limpiábamos las lágrimas y los mocos. el muñón de su mano izquierda estaba ahí. como si siempre hubiera estado ahí. lo acaricié y ella me correspondió.
dos. uno. poco a poco llegó el silencio. la madre de los caracoles era cada vez más pequeña. se acercó a nosotras que nos quedamos así, atentas, en un silencio que era un rumiar o roer o rozar o algo que serenaba. fluimos en esos sonidos. nos dejamos ir en ese ruido y en esa sensación de que no era baba sino ríos profundos y frescos. de las paredes de la casa brotaron plantas, líquenes y helechos, mientras nosotras y los caracoles nos desplazábamos por todas partes flotando.
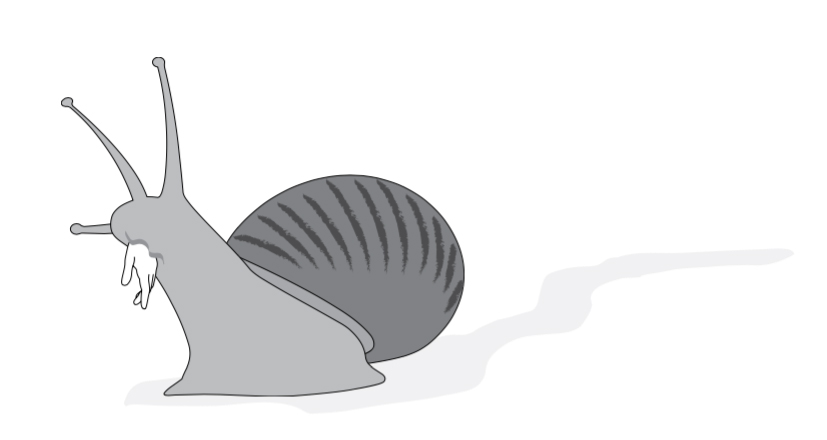
uno. amanecí en su regazo y me preguntó cómo estás. busqué sus manos, sus dos manos. sólo estaba la mano derecha y un muñón en lugar de su mano izquierda. la casa todavía estaba húmeda, seguíamos rodeadas de caracoles. el que le había devorado la mano estaba más pequeño. eructó y rumió algo. vimos el muñón. íbamos a llorar, pero la serpentina se acercó y traía una lagartija en el hocico que soltó frente a nosotras.
cero. así comenzó todo. los celulares dejaron de sonar. los papeles dejaron de ser relevantes, los automóviles dejaron de circular. después de que cada casa fuera inoculada con los paquetes. en todas partes una realidad novedosa comenzó a brotar de todos los rincones de las casas. se suspendieron plazos, los procesos, las instrucciones, las clases. se detuvieron algunas discusiones y surgieron otras, más profundas de las entrañas de cada espacio que habitaban humanos y no humanos. después algunas personas devinieron en cuerpos o comunicaciones o fluidos aún por conocerse y comenzaron otras vinculaciones entre los seres animados e inanimados. las transformaciones más dramáticas acontecieron en los zoológicos y en los jardines botánicos donde algunos animales y plantas tomaron formas aterradoras y devoraron a sus cuidadores en escenas donde la discusión ha sido quién sí habla y quién no. ahora vamos con otros seres que hablan en un gran desplazamiento y aunque lo hemos preguntado, hasta ahora nadie ha podido decirnos a ciencia cierta quién orquestó la gran inoculación ni con qué motivo