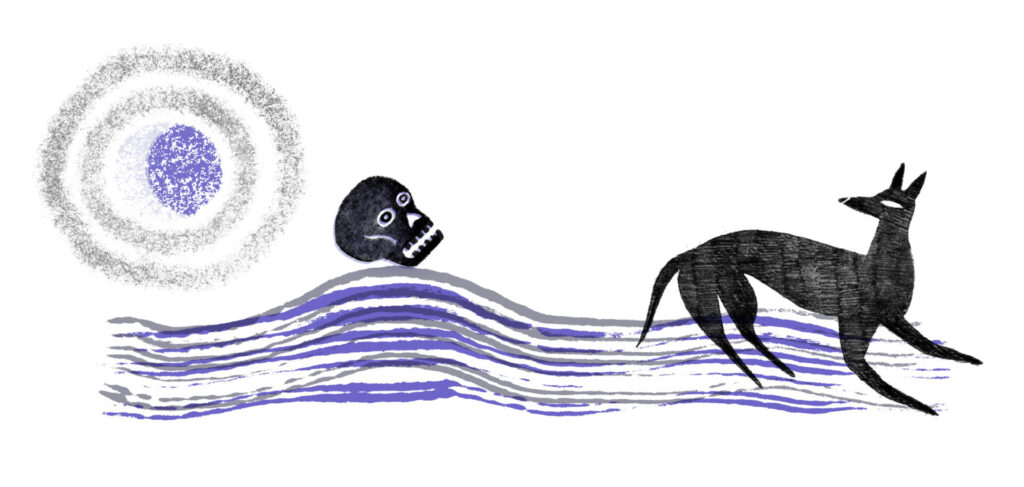Minatitlán, Veracruz, 1965. Su libro más reciente es Función de Mandelbrot (Universidad Autónoma de Querétaro, 2021).
Nadie entre nosotros se ha empeñado más en recuperar el pensamiento expresado en las lenguas prehispánicas que Miguel León-Portilla, atento devoto de la palabra antigua. En Literaturas indígenas de México, suerte de summa de las diversas expresiones literarias de varios pueblos de México, menciona a Juan Rulfo, junto a Rubén Bonifaz Nuño, Carlos Fuentes y Octavio Paz, como escritores que han «encontrado inspiración en el caudal de la expresión indígena». A decir del historiador, «en sus obras se percibe a veces un aliento de “la antigua palabra”».[1]
De una visión unificadora de la obra de Juan Rulfo bajo las lámparas de baja intensidad de la programática de la identidad nacional, hemos graduado la luz y las lentes para enfocar la presencia de un elemento más antiguo y a la vez más particular. No es necesario invocar críticos o teóricos para revelar que, más que un testimonio nacional —lo cual como sabemos no coincide nunca con un territorio—, el habla rulfiana remite a una condición particular, a un dialecto. Él mismo se ocupó de establecer el vínculo. En entrevista con el crítico español Juan Cruz responde:
Tampoco fue mía la idea de imponer ningún tipo de aspecto de lo mexicano, porque no representa ninguna característica de lo mexicano, en absoluto. Lo mexicano son muchos Méxicos. No hay una cosa determinada que pueda permitirnos decir: Así es México. No, no es México. Ninguna de las cosas es México. Es una parte de México. Es uno de tantos Méxicos.[2]
Este deslinde entre la noción de México como nación y como territorio, conceptos que a menudo se confunden, sólo podría sorprender a personas tan poco enteradas de la realidad como suelen serlo los hombres de letras. La precisión de Rulfo dimana más de la mirada del antropólogo salvaje y del viajero desencantado en que se iría convirtiendo que de las corrientes y escuelas intelectuales de su época. Para un antropólogo, el trazo semántico de Rulfo apenas si merece comentario, pues correspondería a esa triada enunciada por Enrique Florescano como «etnia, estado y nación» en su obra homónima (1997). Sin embargo, si ubicamos a Pedro Páramo en el contexto cultural del México de la década de los cincuenta, descubriremos que la pluralidad, además de circunscribirse a una unidad instituida —la nación—, soslayaba la presencia indígena en favor de una identidad mestiza.[3] De ahí que las ideas que Rulfo expone en el ensayo «México y los mexicanos» se antojen, en más de un sentido, una respuesta a la visión metafísica del país como una cultura mestiza. Frente a esa nueva entelequia, relevo de la añeja noción del criollismo como eje articulador de la mexicanidad, Rulfo señala:
Hoy sabemos que el mestizaje fue una estrategia criolla para unificar lo disperso, afirmar su dominio, llenar el vacío de poder dejado por los españoles. México en 1984 está poblado por una minoría que se ve a sí misma como criolla, y es más norteamericanizada que europeizada, y por inmensas mayorías predominantemente indígenas que, cuatro siglos después, aún sufren la derrota de 1521. Ya no están en los bosques ni en las montañas inaccesibles: los encontramos a toda hora en las calles de las ciudades.
Dicha demarcación que, insisto, sólo podría sorprender a los literatos cuando es cacao circulante en las manos de antropólogos, sociólogos y hasta filósofos, indica la enérgica postura del escritor jalisciense contra las entelequias que pretenden constreñir la diversidad cultural y étnica del país en un mazacote de tópicos desgastados. Acaso esta transformación en su perspectiva responda a que en 1962 entró a trabajar al Instituto Nacional Indigenista (INI). En una conversación con Ángel Becassino identifica este empleo como un punto de inflexión en su forma de pensar, atribuyendo la esterilidad literaria al cisma que le provocó la mentalidad «antropológica»:
Entonces encontré este trabajo de publicaciones, publicaciones antropológicas. […] Y allí me clavé, me quedé. Como cualquier burócrata. Y en veintitantos años que tengo allí, pues tengo ya una mente antropológica. Ya no pienso literariamente las cosas, sino las pienso en forma antropológica, aunque no me gusta la antropología porque es un terreno árido. […] Y la antropología me ha impedido escribir literatura.
Junto al movimiento de la filosofía del mexicano, cuyo mejor exponente es El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz, que instauró la noción del mestizaje como elemento articulador de la mexicanidad, emergió el indigenismo, en gran medida, como una doctrina que, si bien reconocía la riqueza autóctona de México, veía en el aislamiento una etapa previa a la integración en una sociedad mestiza más amplia. Su propuesta era integrar paulatinamente la diversidad indígena dentro de una sociedad mestiza, en la que el idioma —el castellano— y los valores culturales promovidos e impuestos por el Estado serían los ejes articuladores. Una auténtica transculturación. El gran arquitecto de esta escuela fue el antropólogo Manuel Gamio. Su sucesor, Moisés Sáenz, subsecretario de Educación de Elías Calles, expresó claramente la intención de esta política: «La salida lógica del indio es hacerse mexicano. Encerrarlo teórica o prácticamente en reservaciones es condenarlo a la esterilidad y a la extinción última […] Creo en el indio dentro de lo mexicano». Por su parte, Rodolfo Stavenhagen refuerza esta postura al citar a Alfonso Caso, respetado antropólogo, autor de El pueblo del sol y, a partir de 1948, director del INI, quien señaló que el indigenismo buscaba «la integración de las comunidades indígenas en la vida económica, social y política de la nación. Se trata entonces de una aculturación planificada por el gobierno mexicano para llevar a las comunidades indígenas los elementos culturales que se consideraran de valor positivo para sustituir los que se considerasen negativos en las propias comunidades indígenas».[4]
Ramón Cota Meza en el ensayo «Indigenismo y autonomía indígena» señala:
El relativismo cultural, entonces una mera doctrina académica, se fortaleció como reacción humanitaria ante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano y luego la ONU adoptaron posturas definidas en defensa de las minorías raciales. En rigor, esta preocupación no tocaba a la política indigenista mexicana, cuyo propósito deliberado era la integración racial, no la segregación, mucho menos la agresión contra las minorías.
Esta visión integracionista chocaría con la perspectiva relativizadora de la escuela antropológica norteamericana. Mientras, al principio, los políticos mexicanos consideraron que las investigaciones de los estudiosos extranjeros eran indispensables, pronto advertirían que el interés que demostraban por las culturas autónomas no incluidas en el modelo gubernamental, eventualmente terminaría por cuestionar y rechazar el proyecto político. Acaso a ello responda la divergencia de criterio de Juan Rulfo con respecto a la propuesta aglutinante del mestizaje. La atención del narrador a las diferencias entre las diversas etnias y culturas, su petición de evitar la consideración del universo indígena como una totalidad para, en cambio, resaltar sus especificidades, provendrían, entonces, de una formación antropológica más cercana a la escuela norteamericana que a la política mexicanista.
Sería necesario un estudio dedicado en exclusiva a la relación de Juan Rulfo y el indigenismo, no como una tendencia de la novela mexicana, como con frecuencia se le observa, sino como una política de integración estatal en la que él mismo participó en su papel de burócrata. Sin embargo, no podemos soslayar que, junto con el mexicanismo, el indigenismo ha sido otro elemento invocado para explicar la insólita visión que aporta el cosmos narrativo de Rulfo. Sobre todo por extranjeros quienes reducen la complejidad cultural del país a la ideología de la mexicanidad. Ejemplo de ello es Walter Mignolo, quien, en «Escribir la oralidad», sentencia que Rulfo pertenece a la promoción de escritores latinoamericanos cuyas obras ofrecen una representación del mundo indígena.
Aun cuando pareciera oponerse y contradecir directamente la hipótesis del mestizaje como explicación profunda del ser mexicano, el indigenismo es, en realidad, otra cara de esa representación general que elimina las diferencias. Ejemplo de esta lectura es el análisis de Amit Thakkar, quien observa que tanto el indigenismo como el mestizaje fueron estrategias unificadoras a menudo confundidas por el Estado revolucionario.[5]
Rulfo consideraba el elemento unificador como una reducción. Del mismo modo que sus declaraciones a Juan Cruz en la citada entrevista en El País y su ensayo «México y los mexicanos» pueden interpretarse como una respuesta velada a los críticos que consideraban su obra como representativa de México, en otras entrevistas y ensayos expresó su desconfianza hacia las corrientes indigenistas y las interpretaciones del mundo indígena desde una mirada occidental. En esta enunciación se puede advertir ya al funcionario versado en el tema, consecuencia de su labor al frente de publicaciones del INI. Tal concepción es manifiesta en ese minucioso examen de su literatura e intereses que es la conversación con el escritor venezolano José Balza:
La mentalidad de cada pueblo indígena es muy compleja y solamente siendo antropólogo se pueden explicar ciertas cosas que hacen. Viéndolo bajo el punto de vista antropológico ellos lo encuentran muy sencillo, pero tratándose de adivinar o de encontrar sus motivaciones es muy difícil, porque es otro mundo, sobre todo debido al sincretismo religioso en que viven. A ellos la Conquista, la violencia de la Conquista, les destruyó su religión y sus dioses, pero la imposición de otros dioses, de otra religión, nunca alcanzó a ser completa.
Previamente, había sentenciado en tal entrevista: «El indio mexicano, como todos los indios, tiene una mentalidad muy difícil: es muy difícil entrar en su mentalidad. Lo único que se puede saber de ellos es lo que se ve, no cómo piensan».
Sergio Fernández es el pionero de la lectura indigenista de la obra de Rulfo. Al reseñar El llano en llamas en 1954[6] señaló esta presencia al asumir que los personajes eran indígenas:
Es el indio el que habla y lo hace para sí. No le importa tanto ser o no entendido plenamente, ni tan siquiera interpretado. Lo que intenta es salir, en parte, de su mutismo histórico, que no lo ha abandonado sino por contados momentos, una vez consumadas la Conquista y la Evangelización. Nosotros hemos adivinado, intuido, su condición humana. Rulfo la tiene en sí y por ello es capaz de mostrarla, aun cuando este enseñar una conciencia mítica, misteriosa, aletargada, sea un parto pocas veces esperado y por consiguiente aún más doloroso. Conciencia que se abre con Rulfo, pero que muere también con él.
Destaco la coincidencia de Fernández en la visión del indígena como un pueblo callado, recluido en un «mutismo histórico» que Rulfo expresó a Balza: «Lo único que se puede saber de ellos es lo que se ve, no cómo piensan».
Sergio López Mena, uno de los pocos investigadores que han planteado la posibilidad de una afinidad profunda entre el cosmos narrativo de Rulfo y una cierta mentalidad indígena, señala que «esa interpretación no corrió con fortuna». En su análisis de la relación entre Rulfo y el mundo indígena, López Mena menciona a Martin Lienhard, quien hasta la fecha sigue siendo el único investigador interesado en cuestionar a Pedro Páramo bajo la cuenta de los mitos mesoamericanos.
Una de las reacciones que surge al leer las lecturas mitologizantes en oposición a las derivas míticas es preguntarnos si es posible aplicar los códigos de la mentalidad indoaria a un universo ajeno al pensamiento occidental. Más que someter el mundo de Rulfo a las unidades de la mitología indoaria, sería conveniente reconocer en su universo narrativo la presencia de una estructura profunda no occidental. Esa es la tentativa que emprende Martin Lienhard en su original y polémico ensayo «El substrato arcaico en Pedro Páramo: Quetzalcóatl y Tláloc». A un tiempo resulta innovador leer a Pedro Páramo como una actualización del mito de Quetzalcóatl. Resumo el ensayo en las propias palabras de Liernhard:
la presencia subterránea del relato mítico sobre el viaje de Quetzalcóatl al inframundo para buscar a su padre; la analogía entre Comala y el país de los muertos; la analogía entre el pasado de Comala y el paraíso terrenal; la identidad funcional entre Pedro Páramo y el Dios de la lluvia; la irrupción de un tiempo mítico, semejante al que prevalece en las sociedades agrícolas arcaicas.[7]
Sin embargo, pese a la genésica riqueza del enfoque de Lienhard, su parte más controversial es apoyar su interpretación en la «cultura azteca antigua». Aunque no se le escapan los cuestionamientos ni la posible negación de su tesis, el teórico invoca de manera un poco perentoria «la cosmovisión de los aztecas antiguos se reproduce en gran parte en la de los nahuas actuales», lo cual resulta una afirmación temeraria, de fácil refutación por los antropólogos especialistas. Más atrevida e irresponsable resulta su argumentación final:
Dado que los elementos que entran en los textos de Rulfo son, de todos modos, de procedencia difícil de definir, la cosmovisión azteca nos sirve de alguna manera como sistema de referencias de todas las cosmovisiones arcaicas del México actual.
Después de leer estas falacias es difícil resistir la tentación de negar validez a la interpretación de Lienhard. Sin embargo, a despecho de su lábil argumentación, considero que su lectura aporta la novedad de localizar en el páramo rulfiano vestigios de tepalcates. Esa es para mí su gran contribución: atraer la atención hacia aquello antiguo que persiste oculto dentro del universo narrativo de Rulfo. Carente de validez científica, su lectura no difiere de las reflexiones mitologizantes de Carlos Fuentes, Julio Ortega o Joseph Sommers, a las que, en nombre de una perspectiva literaria, parece permitírseles —y excusárseles— el manoseo teórico. Sólo que, en la interpretación de Lienhard, las figuras de la mitología clásica han sido sustituidas por las más prestigiosas, en términos académicos: de Quetzalcóatl, Tláloc… Sin embargo, en tanto nuevamente nos encontramos con una interpretación y no de un trabajo de antropología que trace un puente fidedigno entre el mundo de Rulfo y el del pensamiento indígena, tal planteamiento permanecerá en el purgatorio de las hipótesis inverificables.
Aun cuando procedente de una especialidad distinta, Víctor Jiménez, arquitecto y especialista diletante en la obra de Rulfo, aporta una lectura digna de destacarse, un poco en la vena de Lienhard pero, acaso por carecer de las pretensiones de una tesis académica, algo más libre y por ello más enriquecedora. Jiménez repara en la presencia del lucero de la tarde, circunloquio habitual para referirse a Venus —representación de Quetzalcóatl en la mitología tolteca-azteca— y de la luna en los momentos significativos de Pedro Páramo; y relaciona esta presencia con el mito de Quetzalcóatl, uno de cuyos revestimientos es Xólotl. La incorporación de esta deidad dual encarnada como perro, añade una capa adicional de complejidad a la interpretación. Símbolo de lealtad y guía en muchas culturas, el perro alude a la muerte y al inframundo en la mitología prehispánica. Esta dualidad se refleja en la obra de Rulfo, donde los personajes se encuentran atrapados entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación.
Refiere Victoriano Cruz, traductor de Pedro Páramo al náhuatl, que además de la presencia de diversas palabras dimanadas de esa lengua —«papalote», por ejemplo, nombres propios amén de la misma Comala y los de algunos personajes— encontró «ciertas estructuras propias de los pueblos». Para ejemplificar cita diminutivos como «chiquitito» o «mi agüita», los cuales postula procedentes del náhuatl. Aun cuando pareciera una observación peregrina, cuando no burda, tiene el mérito de asociar la novela de Rulfo, más que con estructuras profundas del imaginario antiguo, con la pervivencia de un formato lingüístico. Es por donde me parece deberán de ir las lecturas por venir del mundo de Rulfo en relación con el mundo nahua.
Si reparamos en la crítica de la obra de Rulfo, encontraremos que, más allá de las pesquisas de índole relacional —históricas, sociológicas, antropológicas— y de los cortes eminentemente formalistas, la mayoría de la crítica destaca a la novela por su lenguaje, al punto de que no pocos de sus estudiosos, para encomiarlo, suelen compararlo con un poema. Entre estas, destaca la de Ernesto Sábato por su hiperbólica afirmación de que se trata de un vasto «poema metafísico». Para una lectura al respecto recomiendo el ensayo «Rulfo poeta» de Felipe Vázquez quien sentencia: «El principio y el final de Pedro Páramo son propios de un poema».[8]
Hasta el momento son pocos los estudios que se concentran en el aspecto lingüístico, en los niveles, digamos, de estilo del libro, y cómo en ese estilo puede percibirse la influencia del mundo antiguo. Es ahí, más que en los correlatos míticos, donde podremos encontrar la presencia de esa antigua palabra que advirtiera León Portilla en el lenguaje rulfiano.
[1] Miguel León-Portilla, Literaturas indígenas de México, FCE, 2013.
[2] Juan Cruz, «Juan Rulfo: No puedo escribir sobre lo que veo», El País, 19 de agosto de 1979.
[3] «Muchos Méxicos»: Widening the Lens in Rulfo’s Cinematic Texts de Joseph Dylan Brennan indica esta vía de lectura. Dicha tesis doctoral se encuentra disponible en línea en el sitio de la Universidad de College Cork.
[4] Rodolfo Stavenhagen, «La política indigenista del Estado mexicano y los pueblos indígenas en el siglo XX». En: B. Baronnet y M. Tapia (coords.). Educación e interculturalidad. Política y políticas, CRIM-UNAM, 2013.
[5] «Indigenismo and mestizaje were different unifying paradigms but they were easily conflated by the revolutionary state». Amit Thakkar, «Studium and punctum in Juan Rulfo’s “Puerta del cementerio” de Janitzio» en Rethinking Juan Rulfo’s creative world. Prose, photography, film. Edición de Dylan Brennan y Nuala Finnegan, Routledge, 2016.
[6] Sergio Fernández, «El llano en llamas», en Filosofía y Letras, enero-junio de 1954, pp. 259-260.
[7] Martin Lienhard. «El substrato arcaico en Pedro Páramo: Quetzalcóatl y Tláloc», Juan Rulfo. Toda la obra, FCE, 1979.
[8] «Rulfo poeta», La Santa Crítica (sitio web), 22 de octubre de 2020.