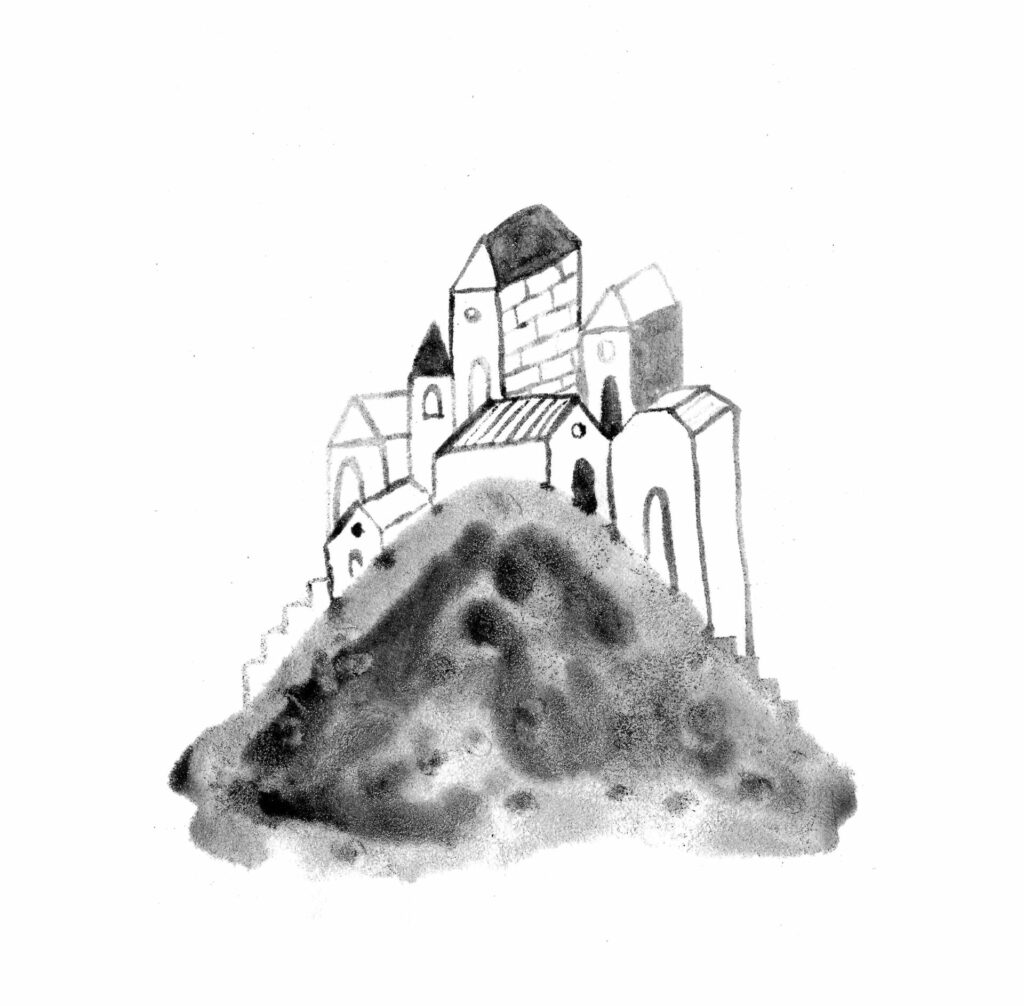Tarragona, Cataluña, 1997. Este es un fragmento de la novela En las manos, el paraíso quema (Anagrama, 2024).
Ofrecido en la palma de la mano
el paraíso —¡no lo cojas!, ¡quema!
Marina Tsvietáieva
Todas las vidas empiezan antes de nacer: está una madre que repasa la lista de nombres al ir a acostarse, indecisa, o un padre que se imagina el rostro ausente de la criatura que todavía no existe. Está el deseo de muchos años que se marchita en silencio o el ritmo frenético del arrepentimiento que se aferra al corazón. Está la paz que se paga cara tras callar mucho tiempo o una habitación a oscuras que pide ser habitada. Está la espera que tiene que acabar de una vez por todas con esa soledad insoportable o el miedo a una nueva presencia que llegará para desordenarlo todo. Sea como sea, todas las vidas empiezan antes de nacer.
Me habría gustado pensar lo mismo de la mía, pero estoy convencido de que mi cuerpo minúsculo, acurrucado en una esquina oscura del vientre de mi madre, era incapaz de despertar ningún sentimiento. Ha tenido que pasar toda una vida, veinticuatro años brevísimos, una vida veloz como un cometa raudo, para poder decirlo sin dolor. Me pregunto por el tiempo en que estuve enfermo sin saberlo y por cómo la vida sigue navegando tranquilamente cuando se obvia la tristeza. De eso trata, también, mi historia: del tiempo. Del tiempo que no vuelve, porque el tiempo nunca vuelve. Y también del miedo, porque un día te da miedo una cosa y al día siguiente te da miedo todo. Y seguramente esta historia mía sirve para explicar que, cuando alguien se te acerca y te dice que no crezcas tan rápido, que el vigor y la belleza desaparecen muy deprisa, cuando alguien se te acerca y te dice eso, debes saber que tiene razón.
Es de noche. La gente que he amado duerme. Puede que Rita no y, apoyada en la ventana del piso de la ciudad, trate de convencerse de que ningún ruido rompe el equilibrio del mundo. Desde allí, ve a personas que no conoce. Alguien que vuelve a casa después de un día demasiado largo y mira al cielo antes de abrir la puerta, como pidiendo un deseo. La negrura lo aturde ligeramente. O alguien que reconoce la lámpara encendida del cuarto de Rita y durante un segundo cruzan la mirada, desde lejos, observándose extrañados. Todo esto para decir que somos porque los demás nos recuerdan: quizá, seguramente, Rita piensa en mí, en lo que hicimos, mientras mira desde la ventana en esta noche cerrada.
Liton era mi nombre. Veinticuatro era la edad. Pino prensado sin barnizar era la madera del ataúd. Calor infernal era el tiempo. Calcinado, el paisaje. Y lo demás se alarga muchísimo, porque las historias siempre son largas, aunque una vida no haya fracasado ni haya triunfado, como la mía, aunque una vida sea un pedazo de espacio y muchas horas juntas y nada más. Ahora intento separarme del tiempo. Hablo de los cuatro pilares que construyen esta historia como si no los hubiera levantado yo. No vendrá ningún otro reino que no esté ya en la Tierra. El olvido es una parte del cuerpo que todavía no has utilizado. Quizá por eso creo que es demasiado pronto para empezar a hablar de los que he amado como de un recuerdo. Aun así, no dejo de imaginarme qué dirán los vivos de mí: las personas que me querían; las personas que no sabían quién era, que no sabían nada de mí, que sólo intuían una sombra que llegaba y se iba del pueblo, una sombra de niño que acababa de hacerse un hombre acoplándose al paisaje, como el eco de una voz perdida en la infinidad del valle, de un pueblo al que todo el mundo llamaba pueblo y nada más: es fácil olvidarse de un lugar que no tiene nombre.
Yo no era del pueblo. Era de la ciudad. La ciudad, tres valles más allá. Al pueblo llegué porque mis padres se compraron una casa. Era lo que hacía la gente de la ciudad que tenía dinero para comprarse una casa, decía ¡el pueblo, el pueblo!, como quien dice ¡despertadme de la pesadilla del olvido! Pero hacía tiempo que no llovía, muchos años, y la tierra resquebrajada tenía más sed que cien perros que han ladrado toda la noche. Donde no hay agua no hay nada. Iba los fines de semana. Eso fue después del Servicio y antes de los incendios. El tren me dejaba en la estación, subía dando un rodeo hasta que por el horizonte asomaban los primeros tejados y la montaña gris los coronaba. El aire caliente silbaba paseándose por las calles. El sol me señalaba. Donde no hay agua luego hay fuego, pero de eso todo el mundo se olvida. Me habría gustado pensar que no se trataba de un pueblo recogido en un rincón abandonado del tiempo: ahora trato de imaginarme un pedazo de luna en el cielo sólo para creerme que todavía queda un poco de luz que se tiende sobre él.
Rita vivía en la Colonia. La Colonia era un puñado de casas situado en lo alto de la montaña, casas blancas que la mina había vuelto grises, aferradas al suelo como si fueran roca madre, escalando la cresta riscosa y desafiando al paisaje. Allí vivían los mineros con sus familias. Allí vivía gente mayor, gente cansada. Allí vivían las viejas, puestas en fila delante de la puerta buscando la sombra, reunidas en el lavadero charlando durante horas, hablando de la Colonia y de los jóvenes y de la vida, que a menudo se hace demasiado larga. Desde allí, el pueblo resplandecía más abajo como un espejismo. Con la distancia y el tiempo, las cosas parecen bonitas, pero no lo son, y la gente de la Colonia decía ¡el pueblo, el pueblo!, como quien dice ¡devolvedme mi pedazo de historia!
Conocí a Rita cuando su historia ya se había trenzado, para siempre, con aquel maldito palmo de tierra. El dolor de la soledad es un dolor muy particular; lo supe cuando la conocí y lo supe, sobre todo, porque al verla descubrí que su dolor salvaje también era el mío. Nos hicimos amigos. Eso quiere decir que durante un tiempo intentamos hacer de la euforia el camuflaje de la tristeza y nos salió bien. Cuando estás triste y quieres desaparecer, no eres tú quien quiere morir, es el tú que eras antes. Y, de repente, con el otro al lado, queríamos desaparecer un poco menos: nos convencimos de que esa era la promesa de la amistad.
De los mejores sueños y de las peores pesadillas no recuerdas nada, al levantarte, sólo la memoria del cuerpo que se revolvía de una forma concreta durante la noche. Así era yo con Rita, cuando Rita estaba conmigo, como en la peor pesadilla o en el mejor de los sueños. Es verdad que ella llevaba consigo sus historias y yo las mías, que nos convencimos de que podíamos comportarnos como si no existieran y eso ya no sé si nos salió tan bien. Pero lo intentamos. Y a veces intentarlo es casi como conseguirlo. Créeme. No nos decíamos la palabra Colonia del mismo modo que no nos decíamos la palabra padre, la palabra infancia, la palabra futuro. Esas eran palabras que habíamos pactado no decirnos. Y no nos las decíamos.
El Servicio llegó antes. Antes del pueblo y antes de conocer a Rita y, claro, antes de los incendios. Ahora podría decir: antes de todo, porque el amor dibuja una línea de inicio y una de final en las cosas que no tienen importancia, que es casi todo lo que nos pasa. Entonces un día llega el amor y ya sólo puedes decir: antes de todo, antes de todo eso. O después, después de todo eso. Y todo eso es el amor. También me digo que es una locura hablar del Servicio y del amor como de una sola cosa, pero las historias, y esta también, tienen un reverso oculto y lo imprevisto te espera, feroz, detrás de cada esquina. También resulta que del amor puedes decir pocas cosas, cuando estás dentro, porque todo se nubla con el velo de la emoción, y pocas cosas, cuando sales, porque todo se nubla con el velo de la tristeza. Y, al final, uno acaba por no decir nada. Y puede que sea mejor. Seguramente es mejor. Mientras tanto, conservo su nombre: René.
De los incendios también es difícil hablar. Deja que tus sentidos vaguen tanto como el pensamiento: tus ojos ven sin mirar. Es el fuego. Tú no lo buscas, él te encuentra. La memoria de los incendios es más antigua que la nuestra y siempre cuesta aceptar que hay cosas que empezaron antes que nosotros y que también seguirán después de nosotros. Los incendios no hacen daño porque lo destruyan todo, sino porque nunca destruyen lo suficiente. Cuando llega el fuego, uno querría que se llevara también el dolor, los recuerdos y la infancia; uno querría que todo eso se fuera con el fuego, pero la verdad es que no se va.
Nadie quiere quedarse por el camino. Empezaron a entrarme ganas de hacer cosas cuando me enteré de que ya no tenía tiempo de hacerlas. Así somos. Es más fácil combatir al enemigo cuando el enemigo tiene un nombre y yo tuve que acogerlo dentro de mí sin poder darle la bienvenida. Me habría gustado romper el silencio y que nunca me enterraran, que mi cuerpo señalara los destrozos del tiempo y lo que intentaban ocultar de mí: un ataúd abierto y en la frente escrito que morí de silencio, que el diagnóstico fue el silencio, que la causa de la muerte fue el silencio, que lo que me esperaba después era el silencio. O que se levantara alguien durante la ceremonia y preguntara de qué me había muerto, con quién me acostaba, por dónde rondaba de noche, en la ciudad, cuando no sabía qué hacer, buscando desesperado un poco de amor, como las luces temblorosas de las farolas al oscurecer. Ahora me quedo aquí, esperando escuchar mi nombre, esperando a que alguien diga en voz alta, en algún momento, que este espectáculo ha sido de verdad, que esta ha sido mi forma de irme.
Cuando estás enfermo no dejas de preguntarte qué sentido tiene tu enfermedad. Quiero decir: si ha llegado para hacerte mejor, si se trata de ser como los demás, si te toca aprender a absorber la paz de los sitios o bien si esa cosa pequeña que se te ha formado en la garganta desde que sabes que no puedes curarte podrás tragártela algún día. Pero yo sólo tenía las palabras que habían repetido sobre lo que se me deslizaba por dentro como si por dentro sólo se me deslizaran palabras. Como si mi enfermedad fueran las palabras de los demás. Sus historias.
Y es que había crecido con las historias que me habían contado como si fueran mías, pero no, y cuando las historias te las cuentan tantas veces te crees que las has vivido, y después queda toda una vida, veinticuatro años, una vida veloz como un cometa raudo, para descubrir qué es verdad y qué no. Mis padres, que hablaban de la juventud con nostalgia. Los chicos del Servicio, que echaban de menos el mundo de fuera como si alguna vez lo hubieran vivido. Las abuelas de la Colonia, que describían un paisaje que no existía, animales que ya no estaban. Los chicos del sanatorio, que se arrepentían de las cosas que no habían hecho, porque uno siempre se arrepiente más de las cosas que no ha hecho que de las que ha hecho. Y mi enfermedad, que era un puñado de palabras que me destruía por dentro.
Ahora desearía el orden que otorga la distancia. Poder estar arriba para mirar abajo, o estar abajo para ver que el cielo se mueve constantemente haciendo círculos, que las nubes se componen y se descomponen en una coreografía aprendida, que las palomas, las pocas que quedan, vuelven todas las tardes al mismo nido y que el oeste será el oeste otra vez mañana por la mañana. O estar arriba para ver que, abajo, un pueblo es una cuadrícula que se extiende por el mapa y nada más, una cuadrícula que se dispersa con luces que centellean cuando llega la oscuridad. La claridad que se ilumina en las ventanas, cuando el día todavía está por nacer, y los retazos negros que se mueven por los cristales, preparan café, se visten: viven. Los caminos dibujados en la montaña y las personas que se adentran en ellos. La tierra que no muda de color porque color no hay más que uno. Los vallados que separan los campos secos y las puertas que permiten cruzarlos. El reflejo que las nubes estampan contra el suelo. También como los mismos troncos, las mismas casas, las mismas personas trazan una sombra distinta según el ángulo con el que brilla el sol. Las cosas siempre en su sitio y la sombra siempre distinta.
Cuando cuentas una historia, la gente quiere que sea ordenada. La gente no sabe que las historias, si se ordenan, no son historias, son mentiras. Eso me hace pensar que lo que la gente quiere escuchar son mentiras. Acabarla da un poco de pena, uno no terminaría nunca de narrar y narrar y narrar su historia. Yo quiero dejar de dudar de los pedazos que no recuerdo de mi vida. Quiero dejar de imaginarme qué habría pasado si todo hubiera salido de otra forma. Quiero creer que las cosas que no dije cuando tendría que haberlas dicho puedo decirlas ahora.
Mamá, no pretendas andar por la calle con un orgullo falso. El tiempo se está acabando.
René, déjame olvidar cómo el sol te brillaba en la piel. Déjame olvidarte.
Rita, amiga mía, tienes abejas en el estómago; un día, se convertirán en dragones que te comerán por dentro. Aliméntalos.
TRADUCCIÓN DEL CATALÁN DE CARLOS MAYOR